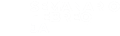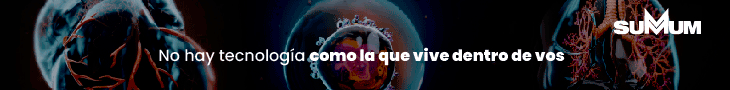Por Cecilia Komaromi desde Sydney
Desde pequeña, cuando volvía de la escuela y le contaba a mis padres sobre alguna pelea con un compañero o con la maestra, mi madre, luego de escucharme con paciencia, sin dudarlo, se ponía del lado de mi oponente. Ella, en algún tipo de intento pedagógico, revivía conmigo la disputa, personificando al enemigo de turno y eliminando la agresividad de la escena.
Hoy en día, entiendo la sanidad de ese ejercicio de abogada del diablo que mamá interpretó tantas veces, a pesar de mis enojos por no tenerla como aliada: me mantenía empática y humilde. Lo primero era, siempre, ver las cosas desde la perspectiva del otro; ver si en medio de mi enojo o mis deseos, no habían quedado desconsiderados el sentir o las razones del oponente en cuestión.
El procedimiento impuesto por mi madre sigue vigente en mí, impregnado, habilitándome de manera instintiva a intentar analizar las cosas en la máxima cantidad de ángulos o posicionamientos posibles. En este caso, frente a la actual crisis del coronavirus, noto, con sentimientos mezclados de culpa y agradecimiento, que estoy lejos de ser una de las personas en situación severamente complicada. Aun así, no está fácil.
La coronacrisis me encuentra en Sídney, una ciudad en un país súper desarrollado, en materia económica, en el que la calidad de vida, en términos convencionales, es muy buena. Hasta que este pseudo apocalipsis empezara, todo iba viento en popa: yo trabajaba cuatro veces por semana en un restaurante y Lucas, mi compañero, cinco veces en una empresa de mudanzas. Vivíamos en una casita hermosa, que alquilamos y amueblamos con mucho amor, muebles usados y buen gusto; en un barrio divino, lleno de verde, calles con flores, cafés-librerías y bares con live jazz. Si bien mantener la vida en Sídney requería mucho dinero, podíamos hacerlo, gracias a las noventa o cien horas semanales de trabajo que facturábamos entre los dos. Incluso, con la casa ya lista, las últimas semanas antes del corona, habíamos ahorrado un poquito. Mi vida estaba compuesta por mucho trabajo y el resto del tiempo, cuando no trabajaba, si bien estaba agotada por las cuarenta y cinco horas de pie, de servir y levantar comida, de sonreírle a extraños y lidiar con borrachos, eran horas de disfrute: leía apasionadamente, tirada en el sillón, tomando café delicioso de la máquina Nespresso usada que compramos; miraba películas y series en Netflix y Amazon Prime, en la pantalla de una tele de 42” que encontré tirada en la calle, escribía en mi blog, editaba mi novela, cocinaba comidas vegetarianas dignas de libros de recetas y pasaba infinitos ratos bobeando con Lucas, riéndonos de cualquier cosa, descubriendo y analizando música, tocando la guitarra, contándonos ideas o reflexiones, planeando el futuro; un futuro que nos imaginaba a los dos desarrollando nuestro arte; él con la música, yo con la escritura y las teorías críticas; despreocupados por la plata, los alquileres, los jefes, el dolor de pies, de espalda, de hombros y de cabeza; nos reíamos de nosotros mismos, de lo absurdo del sistema productivo, atrofiado y atrofiante; nos hacíamos masajes y caricias en los lugares que nos dolían luego de doce o trece horas de trabajo físico, nos molestábamos, mimoseábamos o, simplemente, disfrutábamos porque sí, porque estábamos juntos y eso era suficiente. Así era mi vida hasta el comienzo de Walking Germ.
En los primeros días de pandemia, y mientras fue legalmente posible, seguí trabajando, porque la vida en Australia es preciosa, si trabajás. Si no, no hay cómo mantenerla. Y en ese si no, es donde me encuentro ahora: debido a medidas gubernamentales, tanto Lucas como yo, nos quedamos sin trabajo porque, aparentemente, esto del coronavirus congeló la economía. Lo que el coronavirus no congeló en Australia es el alquiler, el gas, la luz, el teléfono, internet y la comida. En realidad, congeló un poco, sí, para los ciudadanos australianos: el gobierno decidió otorgar un subsidio de 3000 dólares australianos por mes, a cualquier persona que, por el coronavirus, no perciba ingresos. El monto aumenta si la persona tiene niños u otras personas bajo su cuidado. Además, el sistema de salud los contempla, de manera gratuita, así que básicamente, las preocupaciones han sido congeladas para los ciudadanos australianos.
Por otro lado, mi situación y la de casi dos millones de migrantes que estábamos en Australia con visa temporal de trabajo, es distinta. No hay subsidio, no hay sistema gratuito de salud. Solo hay cuentas, expensas, alquileres, facturas y desesperación en divisa australiana. La epidemia puso al descubierto la utopía de comunidad global, dejando bien en claro, quién es parte y quién no, quién merece consideraciones y quién no. En última instancia, qué vidas son más importantes. Este es el mundo en el que vivimos; la llamada aldea global solo responde a su nombre en términos de libre mercado e inmediatez, no en cuanto a consideración ciudadana: no somos ciudadanos del mundo. Un africano es una amenaza para los españoles, un mexicano es un deportado para los estadounidenses, una latina es escoria en Alemania y una extranjera, sea de donde sea, es secundaria o terciaria en una pandemia. El virus, como indicó Derrida, es, por definición, el extranjero, el otro, el extraño.
A pesar de este panorama de desamparo, no sucumbí al pánico, si bien hace un par de días, lo rocé.
En la primera fase de popularidad del corona, conocido tras conocido me informaba que se volvía a Uruguay, a Argentina, o a cualquiera sea su país de origen; me avisaban -como si tuvieran algún tipo de información clasificada- que la cosa se iba a poner jodida de verdad y que me fuera de Australia cuanto antes, que los gobiernos iban a cerrar todos los aeropuertos y fronteras y quedaría atrapada en Sídney, a la deriva, sin un peso y ningún tipo de protección estatal, en un infierno dantesco-capitalista. Esos consejo-advertencia, además, eran acompañados de sus correspondientes relatos escapatorios: el conocido relataba su odisea de regreso a la madre patria; peripecias dignas de Ulises, que, avisaban, incluso si quería irme, iba a ser casi imposible.
Hice cálculos: si me quedaba, sin trabajar y, por lo tanto, sin generar ingresos, podía sobrevivir tres semanas con el pequeño ahorro que tenía. ¿Y después de esas tres semanas? ¿Qué pasaría cuando no hubiera más plata para el alquiler?, ¿para la comida?
La otra opción era dejar todo de sopetón. Decían que quedaban los últimos vuelos y que no habían más pasajes, pero podía, tal vez, armar la valija e ir al aeropuerto, como lo habían hecho otros compatriotas, a pelear por un asiento hasta Chile o Brasil, o cualquier parte de Latinoamérica, y luego ver cómo llegar desde donde me dejaran, a Uruguay. Luchar por pagar dos mil dólares por un pasaje que ni siquiera me llevaría a destino, perder la fianza y los muebles de mi casa, gastarme el pequeño ahorro en escaparme de Australia y llegar, no sabía cuándo ni cómo exactamente, con una mano atrás y una adelante a Uruguay, para encerrarme en algún lugar en el que los gastos no me carcomieran o, al menos, cerca de una red afectiva, en caso de que todo se fuera a la mierda.
Cualquiera de las alternativas era dura y me daba miedo. Soy amante de la historia y, viendo las noticias, el agravio actual, recordaba crisis anteriores -guerras, pestes, desastres- y pensaba en la ocurrencia popular más común, al ver, con el diario del lunes, los desastres del pasado: ¿cómo no se dieron cuenta de que la cosa se estaba pudriendo?, ¿por qué no se fueron antes de allí?, ¿por qué no escaparon? Pero ahora, la crisis era en el presente y no había libro de historia para analizar qué hacer.
¿Cómo tomar la decisión correcta? ¿Cómo medir la magnitud real de lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo saber qué parte era información, qué parte manipulación y qué parte terror inducido adrede, con motivos ulteriores? ¿Qué parte era sentido de preservación y qué parte histeria colectiva?
Sentí una pérdida cuasi total de poder. Un poder que, seguramente, nunca tuve; una ilusión de poder, en todo caso, que cayó como un velo mal ubicado, dejando al descubierto lo pequeña que soy frente a entramados de poder planetarios y los tejemanejes que calculen. Me sentí desamparada, desprotegida. Hubo un día y medio de crisis real. De llanto, desesperación, contar monedas y sopesar opciones geográficas y económicas radicales. Más allá del miedo, también estaba la frustración: la angustia de cancelar los planes, de perder toda la plata que había ahorrado laburando como una mula, de vivir en carne propia lo que era ser ignorada por un gobierno que considera que algunas vidas, mi vida, valía menos que otras. Y ninguna decisión parecía correcta.
Tenía que decidir algo: quedarme, irme, aguantar; hiciera lo que hiciera, necesitaba calma. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo sentir un poco de control? Leer siempre había sido una de las formas de descubrimiento y apertura más grandes que conocía. Gracias a la lectura y al estudio se me habían abierto mundos, quitado vendas y caído metarrelatos. Podía intentar informarme de, lo que consideraba, fuentes más o menos confiables. Recurrir a las mentes críticas que admiraba, esas que solían marcar las ficciones sociopolíticas cotidianas, y ver sus opiniones. Buscar otros análisis, otros discursos, otras perspectivas. Al fin y al cabo, siempre consideré al discurso hegemónico de los medios masivos de comunicación como tendencioso, ficcional y errado, ¿qué me hacía pensar que, en este caso, las cosas eran diferentes? Tenía que salir del embotamiento, del rebaño. Lo único cuerdo era desconfiar de absolutamente todo lo que dijera la televisión, más preocupada por hacer infoteiment que por formar opiniones críticas, reflexivas.
Me setteé diferente y empecé a buscar las opiniones y los textos de filósofos, historiadores y activistas que consideraba confiables. Leí a Butler, a Zizek, a Harari, a Preciado desde Foucault, a Byung-Chul Han, a María Galindo, a David Harvey, a Sandino Núñez, a Claudia Huergo y a Javier Aymat, entre otros. Y la histeria se fue transformando en revelación, en entendimiento, en una desconfianza tranquilizadora.
Primero aparecieron los números, ya no como cifras enormes y atemorizantes, sino como valores comparativos, como porcentajes; el coronavirus dejó de ser sinónimo del Voldemort más malo de los malos y tomó la dimensión que le correspondía: a saber, de 10 a 39 años la tasa de mortalidad oscila entre el 0,2 y el 0,4%, de 40 a 49 años es de un 0,4%, de 50 a 59 años es de 1,3%, de 60 a 69 de 3,6%, de 70 a 79 es de 8% y en 80 o más años de un 14,8% (1). Esto no minimizó la emergencia sanitaria o mi compromiso comunitario para detener el brote masivo de contagio, pero fue importante entender que no estaba frente a los efectos destructivos de una bomba nuclear, sino más bien, frente a un virus bastante contagioso, muy parecido a una gripe, con potencialidad de complicaciones, sobre todo en ciertas franjas etarias.
Lectura tras lectura, entendí que debía cortar con el pánico. Desde los primeros brotes de esta pandemia, lo que me había dado más miedo no era el virus, sino la gente.
Me costó tres o cuatro clicks encontrar las cifras y la información analizada sin histerias colectivas y ánimos de profit; informaciones y análisis, por cierto, no transmitidos en los mass media, sino más bien compartida y divulgada en medios de comunicación no hegemónicos; lo cual hizo que me preguntara: ¿son realmente importantes los datos duros? Si le preguntara a una persona cualquiera, por qué siente el pánico que siente, ¿tendría datos para aportar?, o mejor, ¿disminuiría su pánico si le mostrasen datos que no justificaran dicho pánico, sino todo lo contrario, como por ejemplo, los porcentajes que detallé recién? Seguramente, no.
Me dio la sensación de que el pánico pandémico no tenía nada que ver con los datos, sino con el hecho de que, más allá de un virus biológico, nos enfrentábamos a otra cosa: a un psico virus semiótico, con el potencial de afectar mucho más que los sistemas inmunológicos.
Seguí leyendo. Seguí buscando. La disminución del miedo por el virus biológico del coronavirus era inversamente proporcional al miedo que me daban las consecuencias sociopolíticas y culturales de esta crisis-simulacro; la constatación de que no vivimos la realidad, sino que vivimos la hiperrealidad que los medios masivos de comunicación -y los poderes que los contienen- decidan mostrar. Tras leer solamente un par de artículos y cifras, una de las pocas cosas que me quedaban claras era que, como sociedad, habíamos demostrado lo fácil de manipular que éramos y lo sencillo que era propagar el terror. La coronacrisis podía ser vista como un test de medición sobre el alcance del poder científico-mediático, potenciado por el marketing del terror de los science media y replicado infinitesimalmente por la red mundial de las redes sociales (2).
Con la infección planetaria de este virus semiótico, vale la pena cuestionarse las medidas y las consecuencias que esta crisis puede tener. Sobre todo, considero importante recordar que las epidemias, por su llamamiento al estado de excepción y por la inflexible imposición de medidas extremas, son también grandes laboratorios de innovación social: la ocasión de una reconfiguración a gran escala de las leyes, los cuerpos, las sociedades, las culturas, las técnicas del cuerpo y las tecnologías del poder.
• • •
Hoy me escribió mi ex jefe, un australiano un poco más grande que yo, un amor de tipo, preguntándome cómo iba todo, disculpándose por la discriminación con la que su país estaba manejando las cosas y ofreciéndome una habitación en lo de su madre, en caso de que, en estos días, el dueño de la casa en la que vivo decida echarnos porque no podemos pagar el alquiler. Un poco de luz y empatía en medio de este barro. La situación no está fácil y, aún así, mi realidad económica, el desamparo estatal y la potencial evicción de mi casa no son lo que más me asusta.
Todos los análisis especulativos avisan que no saldremos indemnes de esta crisis. Es posible que la humanidad pos coronavirus ya no sea la misma. Es posible que lo que entendemos por Otro, por contacto con el otro, cambie para siempre, porque el humano que genera el coronavirus es la realidad distópica más temida. El humano del coronavirus no analiza cifras, no cuestiona: tiene miedo. El humano del coronavirus está hiper individualizado, recluso voluntario de la cárcel de su hogar, vigilado y vigilante. El humano del coronavirus no tiene cara, es un píxel en una videollamada de Zoom. No escucha, reproduce mensajes de voz en Whatsapp. No compra, encarga por Mercado Libre, Amazon o Ebay. No colectiviza, no se reúne, comparte lo que hace por Instagram. No toca ni se deja tocar, no besa, no acaricia sin guante. El humano del coronavirus: eso me da miedo.
Notas
La mayoría de los textos de los autores mencionados han sido recopilados por Editorial ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) en el siguiente ejemplar: http://tiempodecrisis.org/wp-content/uploads/2020/03/Sopa-de-Wuhan-ASPO.pdf
Otras bibliografías
1. https://www.elplural.com/sociedad/tasa-mortalidad-coronavirus-edad_233928102
2. http://lobosuelto.com/la-pandemia-del-covid-19-no-ocurrio-ni-ocurrira-pluralincognite/?fbclid=IwAR3eRDI-d2JkP7G2BTUoxKuJ0UBVxcY-GfVCrNg0trg7JhwW-G9Pg6fR1LI