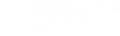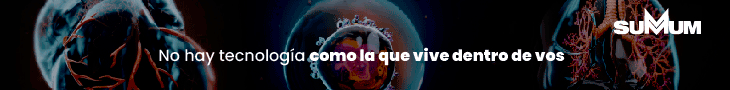El comienzo de Anna Karenina, podría ser el comienzo de esta historia: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia miserable lo es a su manera”; con la diferencia que la mía era feliz y él era infeliz.
Mi madre lo conoció haciendo gimnasia, en Macabí, era 1924, estaban en Riga capital de Lituania, una tarde en que no nevó. Mi madre pretendía ser gimnasta olímpica, ser la primera lituana en ganar una medalla en Ámsterdam.
Aunque hacía frío, la entrenadora, les pidió que den vueltas a la manzana corriendo. Los hombres iban en un sentido y las chicas en el otro. Se cruzaron una vez, sus miradas se unieron por un instante. En la siguiente vuelta, el instante fue más largo. Luego al encontrarse se sonrojaron. A la cuarta vez se saludaron con un gesto de las manos. Y en la última vuelta, al pasar uno al lado del otro, levantaron las manos y se las rozaron por primera vez.
Había sido imposible no conocerse, cada uno no perdía la ocasión de buscarse con la mirada; en cada entrenamiento, en la sinagoga, en las reuniones sionistas, en las fiestas siempre terminaban hablando. Una tarde, Lazer tocó el timbre en la casa de Rivka, quería hablar con sus padres. Hacía años que eran amigos y conversaban. Les dijo que él iba a ir a América a trabajar, quería tener el compromiso, de que cuando sea el momento, la invitaría a viajar, que se casarían allá lejos, en donde tendrían una familia feliz y próspera.
Las dos familias fueron a la estación del tren a despedirlo. Él llevaba todo su amor por delante, ella se quedó a esperarlo amarrada a un cariño que la distancia fue aguando cada vez más y a una ilusión olímpica rota. Un mejor futuro le esperaba junto a ese hombre, alto, musculoso, con un bigote chiquito y con cara de enamorado. Se tomaron de las manos y a modo de despedida, frente a todos, le dio por primera vez un beso en la boca. Hay una foto en blanco y negro que recuerda ese momento.
Se fue. Su primera carta demoró meses en llegar. No llegó sola, dentro había una flor ya seca. Los pétalos marchitos y negros estaban pegados al papel carta. Hablaba que en ese país nunca nevaba, como si eso fuera posible, de calles limpias, de tiendas, de flores, de un país en donde todo era nuevo, donde los judíos vivían con tranquilidad.
Cuando llegó la invitación y el pasaje, mi madre ya tenía claro su destino; iría junto al que ahora lo consideraba casi un desconocido; pero tenía la seguridad que allá lejos sería feliz.
Poco tiempo después de llegar, tuvo que escribir una carta muy difícil, le tenía que contar a sus padres, que había habido un ligero cambio de planes.
Recibió la respuesta de sus padres unos días después de su casamiento. Fue una ceremonia sencilla, dio siete vueltas alrededor de un hombre que casi no conocía, pero que la unía a él una pasión descontrolada, una urgencia frenética a estar a su lado, una locura desbordante, una fiebre visceral, nacida en el puerto, en el mismo instante en que pisó tierra.
Cuando llegó, hacía calor. Era enero. Se había despedido de sus padres y amigos hacía más de dos meses rodeada de vapor que exhalaba la locomotora, del ruido de los trenes que llegaban o como ella partían. Se fue con la promesa hecha a su madre de que sería feliz y que formaría una familia judía y observante.
Ese verano de 1936 se decía que era el más caluroso que se recordaba. En el puerto el sol brillaba a través de una bruma diáfana. La humedad era densa y el calor sofocante. Allí parados al borde del muelle, estaba el novio junto a su mejor nuevo amigo. Ansioso por la llegada de su amada, se vistió con toda la ropa que se había mandado a confeccionar para la ocasión. En sus manos llevaba un ramo de flores y su sombrero “panamá” que pesaba mucho para tenerlo puesto todo el tiempo. Junto a él estaba Haim, su compañero de trabajo que vivía en el cuarto de al lado del conventillo de la Ciudad vieja, allí a solo cuatro cuadras del puerto.
Se vieron, se sonrieron, se abrazaron, ella aceptó con gusto las flores, el encuentro fue como los dos habían imaginado. Se volvieron a saludar ahora con un beso rápido. Le presentó a su amigo, un turco gordito y bajito, de pelo negro y ojos verdes. Su sonrisa torcida y con un diente manchado le pareció simpática. Su voz aflautada, de niño le cautivó. Su tacto al estrecharle la mano la enamoró.
Prefirió ocupar un cuarto en el inquilinato en el piso destinado para las mujeres, “mejor esperar a estar casados” le había dicho a su novio. Ella ya en ese primer día en América, supo que no debía casarse. Que los planes habían cambiado.
En la carta, sus padres le daban su bendición. La madre con una letra apretada y diminuta, en idish, le confirmaba que nunca había pensado que Lazer, fuese el correcto. No le gustaba ni siquiera su nombre. Se alegraba por su decisión.
Luego de la boda, se mudaron a una casa nueva, en el barrio Reus. Prefirieron vivir lejos del que había sido amigo de él y novio de ella. Verlo todos los días encorvado de tristeza y angustia de amor les hacía mal. Les lastimaba lo que les habían hecho. Pero qué podían hacer, así era la vida. Esa culpa los acompañaría el resto de sus días. Pero el amor y la pasión eran más fuertes. Vivían como nunca lo había soñado. Juntos hicieron la América.
En esa casa nueva, podían disimular también que eran distintos, un turco casado con una lituana, para los vecinos de la Ciudad vieja, era imposible ni siquiera pensarlo.
Ellos dos eran felices.
Recibieron una carta de Lázaro, donde les decía que se iba a vivir a Brasil, que en Río de Janeiro, seguro se olvidaría de la doble traición que había sufrido. Decía en la carta que le era imposible vivir en la misma ciudad que ella, tenía miedo de cruzarse en la calle y ponerse a llorar o querer matarlos.
Rivka tuvo un hijo. Le envió una carta con una pelusa de pelo del niño a su madre. Y una foto del día de brit milá. Cuenta mi madre que en la carta de mi abuela se notaba lo contentos que estaban todos por allá lejos por el nacimiento de mi hermano. Cuando yo nací, ella no pudo hacer lo mismo. En 1941 ya no llegaban noticias de la familia. Ya hace meses que no se sabía nada de ellos, la guerra y el nazismo habían arrasado con todo el pasado lituano de mi madre.
Fue cuando prefirió cambiar su nombre a Rebeca y olvidar que alguna vez había vivido en Riga. Ahora eran Haim y Rebeca, de Salónica. Estaban solos en el mundo. Formaron una familia judía y sefaradí.
En 1950, cuando ya habían terminado los festejos por haber ganado el mundial, me encontré con el cartero, que me dio una carta que venía de Brasil.
—¿No será otro brasilero llorando por la derrota?— comentó el cartero a las risas.
Lázaro contaba que le había ido muy bien, que era dueño de una fábrica de neumáticos y que venía a Uruguay a hacer negocios, que le gustaría ver a mi madre y a mi padre; ya habían pasado tantos años que los rencores ya no existían. El pasado ya estaba pisado.
Mi padre pidió un préstamo para pintar la casa, para comprarnos a todos ropa nueva, para que mi madre fuera a la peluquería y encargar comida para recibirlo.
Todo brillaba y mis padres estaban muy elegantes y nerviosos. Llegó en un auto moderno, salimos a la calle a recibirlo como si fuera el rey Jorge. Primero salí yo junto a nuestro perrito, luego mi hermano mayor y atrás de nosotros mis padres tomados de la mano. Lo recuerdo como si fuera un galán de cine, alto, bronceado, vestido con traje y corbata y con un paquete enorme de masitas finas. Fue una visita corta y silenciosa.
Cuando se fue, saludó con tristeza. Lo vimos en silencio, ir hasta el auto, iba encorvado, como si hubiera perdido todo sus ahorros en una partida de póker.
Para fin de año llegó una carta de Brasil. Decía que estaba enfermo y que no había un remedio para su dolencia. Luego llegó otra donde decía que había muerto.
Mis padres murieron hace ya muchos años. Nunca se lo pregunté. No se habló más de él. Pero creo que fue un suicidio de amor.
Agradezco a Luba, por su historia que fue inspiración para esta narración.