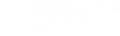Recuerdo a mi abuela paterna sentada en la overlock de sol a sol. Mi abuelo Boris había puesto un taller de sacos de caballero a façon en la casa de altos en la que vivían, en la calle Salto esquina Bernabé Rivera.
Pero mi abuelo nos dejó cuando yo tenía cinco años recién cumplidos, así que mi padre tuvo que tomar la posta. Podría decirse que yo de niña vivía en el taller. Mi abuelo era el único que usaba la máquina de cortar telas: ponía el molde sobre una gran mesa de madera y luego marcaba la tela con una tiza que era distinta a la que usaba mi maestra de la escuela, suave y sin polvo. El Yeide Boris me decía que la máquina era muy peligrosa y que yo mirara “de lejos”, para luego encenderla y la cuchilla con forma circular de color gris comenzara a girar cortando la pila de tela de un saque. Me encantaba el olor a la tela recién cortada que invadía el aire. Luego de la muerte de mi abuelo, quedó encargado de la máquina de cortar telas Juan. Cada vez que lo veía parado frente a la mesa de madera, con el centímetro colgando del cuello, no podía evitar pensar en el Yeide Boris. ¿Por qué me había dejado sin avisarme? De todos modos yo seguía yendo al taller, era mi segunda casa. Me gustaba recostarme sobre la mesa de madera de Olga. La plancha no era como la de mi madre, había que ponerle agua, pero era un agua “especial”. Yo le preguntaba a Olga cuál era la diferencia con el agua que salía de la canilla de la Ose y ella me contestaba: —Es agua destilada, sólo se vende en las droguerías. —¿Y qué gusto tiene? —No se toma. —¿Y por qué no puedo tomar agua destilada? —Porque te va a hacer mal, te va a doler la barriga. —No me convencía para nada aquella explicación, pero jamás olvidé aquella plancha que debía ser recargada con agua destilada. Mi abuela ocupaba la overlock y frente ella estaba la máquina hilvanadora. Me gustaba ver ese sector del taller, que ocupaba dos habitaciones de la casa de altos cuya pared en algún momento fue derribada, como el “más importante”: allí estaba mi abuela, y también la mesa de la máquina de cortar telas que tenía la marca de mi abuelo. Me gustaba tocar esa madera y saber que de algún modo lo tenía cerca, a pesar de saber con tan corta edad que jamás volvería a verlo. En el taller sonaba Radio Montecarlo y todas las mujeres escuchaban el programa “Aquí está su disco”: —¿Aquí está su disco? —Buenos días, señor Bello, ¿me podría complacer con un tema? — Y quien llamaba hacía el pedido con dedicatoria incluida. La mayoría eran mujeres que dedicaban el tema a sus novios o a alguien que les gustaba. En esa época yo acompañaba a mi padre a todas partes. Me gustaba pasear en auto. Íbamos a entregar los sacos a “Kennedy”, una tienda que quedaba en la calle Soriano, otras veces íbamos a comprar carne a las carnicerías de Paso Carrasco porque era la época de la veda y mi padre era amigo del carnicero. A veces la excursión era por el día, mi padre hacía dirección de obras porque además de ocuparse del taller de sacos, estudiaba arquitectura. El primo de un amigo suyo se estaba haciendo una casa en Playa Hermosa, y cada vez que íbamos allá primero bajábamos a la playa en Bella Vista. A mi padre le gustaba porque no había arena y estaba lleno de cantos rodados. Muchas veces lo acompañé a la obra de la calle Rincón esquina Ituzaingó, un edifico que terminó siendo de color azul. —¿De este color va a ser? —Sí. —¡Qué lindo! —Es que me parecía un edificio muy moderno o muy osado, con ese color que aún hoy persiste, un tanto desteñido, nada más. Aquella fue la época en que mi padre tuvo una pequeña empresa constructora con un socio. La esposa era modista y me hacía ropa preciosa, recuerdo un trajecito colorado combinado con tela floreada. Vivían cerca de Instrucciones y Coronel Raíz. Ella estaba embarazada y un día mi madre me dijo —Se murió. —Había tenido un parto complicado, y la negligencia médica había acabado con su vida, no con la de la beba. Me ponía muy triste una beba sin mamá, pensaba en cuando fuera creciendo y qué sería de ella. El socio de mi padre y su mujer habían perdido a su hijo adolescente en un accidente. Un muchacho de bien, que había ido a hacer un mandado al almacén en su bicicleta y lo habían atropellado. Sabían que el embarazo era de alto riesgo, pero igual lo intentaron. Luego de la muerte de su esposa el socio de mi padre pasaba de “novia en novia”. Mi madre se enojaba muchísimo, y una noche, cuando estábamos en el estudio, una estufa Pod a kerosén inició un pequeño incendio. Mi madre perdió el control y yo me aterroricé. Les gritó a la novia de turno y al socio de mi padre que eran unos irresponsables.
El taller de sacos a façon cerró en 1982, cuando se cayó la tablita. Pero mi abuela siguió viviendo por muchos años más en aquella casa de altos en la calle Salto. Con sus años, todos los días subía y bajaba las escaleras como si nada. Me gustaba comer en la casa de mi abuela, aunque cuando era chica me sentaba en la cocina con un plato de espinacas con un huevo encima. No me gustaba por nada del mundo, aquella verdura era muy amarga pero me la tenía que comer igual. Sin embargo, el huevo pasado por agua solo, me encantaba. Los domingos, cuando vivía mi abuelo Boris, íbamos a almorzar y siempre había el mejor gefilte fish que comí en toda mi vida: mi abuela lo hacía dulce y con jrein, era un manjar. Conforme fui creciendo me gustaba ir los viernes y quedarme a dormir, mirábamos la comedia “Juan y un mundo de veinte asientos”. Seguí yendo hasta el año en que me casé, inclusive. Yo salía de estudiar y mi abuela me esperaba con el almuerzo pronto, porque a la tarde yo le dibujaba los planos con rapidograph a mi padre, que a esas alturas se había recibido de arquitecto y preparaba las clases de dibujo que les daba a mis gurises de la UTU del ciclo básico en Arroyo Seco.
Mi abuela siguió en la casa de la calle Salto hasta que ya no pudo vivir sola. Hace muchos años de eso, no hay abuelos ni taller, pero la casa sigue con su balcón de hierros en la esquina de Salto y Bernabé Rivera.