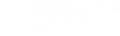La casa tenía olor a encierro. Yo iba a llevarme ropa y los recibos para pagar las cuentas. Cinco minutos y huía. Ya habían pasado seis meses desde su internación.
Había llegado el momento de desarmar la casa. Durante un mes, tuve la voluntad de ir cada tarde, me sentaba en el sillón esquinero del living y lloraba. Nunca había desarmado una casa.
Mi mamá vivía en Tel Aviv y solo había venido para ver a la abuela cuando se cayó. Estuvo durante la operación de la cadera y luego volvió a su vida. Mamá no es el tipo de persona que hace el trabajo duro. Ella es la que da las órdenes. Vive con su marido y viene una vez por año a ver la familia. Prefiere que la visitemos en Tel Aviv.
Compré bolsas de basura de edificio y decidí empezar por los cajones. Conseguí cajas y allí guardé la ropa que podía usar y en las bolsas de basura metí todo lo que era para tirar. Encontré tarjetas de casamientos de hace veinte años y un camisón rojo transparente con el que no la imaginaba. Hay una parte de su vida que era ajena para mí. La abuela tenía ochenta y nueve, desde que había quedado viuda en el año 1984 nunca le conocí novio ni saliente. Tenía dos cajones con fotos de familia, de su infancia, de los casamientos que había ido. Mi vida pasaba como un flash frente a mis ojos. Vi por primera vez la foto de casamiento de mis padres. Me senté en el piso y largué el moco. Papá había muerto hacía ya treinta años. Guardé esa foto en mi cartera y seguí.
Cuando encontré el placard de las sábanas, me acordé de que mis abuelos habían tenido una tienda en el Sauce y que por eso nunca se compraban sábanas en mi familia. Siempre dormí con sábanas lisas de crea. Compré cuatro o cinco sábanas cuando me casé, con un permiso especial que me otorgué. Tuve siempre una forma de acatar los mandatos familiares sin darme cuenta. Las estampadas que encontré las metí en la bolsa de basura, con la idea de dejarlas al lado de un container. Tenía algunas sin usar, y otras durísimas al tacto, supongo que habían tenido almidón.
Las carteras fueron un capítulo aparte. Heredé de mi abuela la costumbre de tener de todo en ellas. En una cartera negra de vestir, había una entrada de Cats en Nueva York del año 90, pañuelos de mano de tela, un lápiz de labio rojo bien fuerte, una servilleta de la confitería Sokos que cerró en los 90. En una color mostaza, una vía de un pasaje a Buquebus a Buenos Aires de hace quince años.
Lo que más me sorprendió fue encontrar dos mil dólares en un costurero. Los tenía doblados con los hilos de coser de todos los colores. Ella me dijo que tenía plata escondida en muchos lugares, pero pensé que era un chiste.
En un día llené tres bolsas de basura, vacié dos placards. No era una casa que se desarmaba, era una vida de alguien que salió de allí y nunca va a volver. ¿Quién era yo para decidir qué hacer con el camisón rojo?