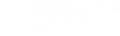Recuerdo que papá era un hombre costumbrista. Compraba cuatro diarios por día. Tomaba el domingo dos cafes, uno en el desaparecido bar Prado con una barra de veteranos que debe tener un sobreviviente o dos.
Luego se iba al Expreso porque allí cerca compraba “La Nación”. Se sentaba y no hablaba, se pedía un copetín que compartía conmigo.
Nunca supe cuándo empezó a tener síntomas de alzheimer. Era una persona de pocas palabras. Recuerdo sus piernas que parecían fósforos, su nariz aguileña está en mi fenotipo, ya que es la que heredé de él, la mía es producto de la cirugía plástica.
La primera vez que dijo algo bizarro fue una vez que vino a cenar a mi casa y me preguntó en qué piso estaba el baño, cuando yo vivo en un departamento con ascensor.
Una semana de turismo se fue mi mamá, mi hija y mi hermana a Brasil, yo me quedé en su casa para acompañarlo. Un día se levantó y no me reconoció. Me preguntó quién era yo y qué hacía en su casa, me dijo que iba a llamar a la policía. El alzheimer enseña paciencia, esperar y aceptar salva de la depresión.
Tratábamos todos en la familia de hacer bromas sobre el tema, ya que a veces hablaba en ruso, cosa que no hacía desde la infancia. A mí, me llamaba mamá y a mi hermana la llamaba con el nombre de su hermana.
Cambiaba de tema y de época, como si se hubiera tragado “Volver al futuro”. A veces parecía una comedia, yo sentía que estaba en el cine, que las luces se iban a prender y “alguien” me iba a devolver a mi papá.
El ruido de su bastón de madera resuena en mi memoria. Un día, las piernas ya no le obedecieron y dejó de caminar. Su silla de ruedas se volvió un integrante más de la familia. Yo la veía como un objeto animado.
Salíamos a pasear por el barrio pero él quería regresar, porque no disfrutaba las salidas. Lo suyo era estar con la radio prendida escuchando como toda la vida, pero ya sin darse cuenta de qué pasaba en el mundo.
Un día de mucho frío. Salí a hacer unos mandados y lo llevé para que tomara aire. Me paré un momento a ponerme unos guantes de lana bien abrigados y no le pusé el freno a la silla. Me llevó un instante notar que la calle era en bajada. Corrí y grite, la gente me miraba como una cuarentona desquiciada. Supongo que en ese momento, miré para arriba y Dios se apiadó de mí. La silla de ruedas en su desenfrenada corrida, llegó a la esquina y paró.
Volví a casa de mis padres avergonzada, así que cuando preguntaron por el paseo les dije que había estado muy bueno, que mi papá había tenido un momento de lucidez reconociendo el kiosko El Paquín y las tapas de los diarios.