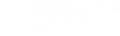En recuerdo de Uscher Loskin Z''L
Por Karina Irrutia
Cuando te conocí no eras mi papá judío, aún. Eras sólo el papá de mi mejor amigo de facultad. Te ví entrar de punta en blanco con la túnica de médico sin arrugas ni dobleces. Tenías una voz clara y tranquila, imagino que te ayudó con tus pacientes. Debí darme cuenta que entablaríamos una relación fuerte y única porque todos los hombres importantes de mi vida han tenido ojos azules. Los tuyos eran más grises que celestes. Variaban mucho, no tanto por el clima sino por tu humor. A veces eran tan grises como un raro y acerado granito. Otras se volvían azul como con cristales claros. Pero, eso todavía no lo sabía. Pasaron muchos años e infinidad de conversaciones para aprenderme el humor de tus ojos.

El médico
Te enorgullecía que te llamaran Dr. Las mejores horas las pasabas hablando con tus pacientes y por esto mismo detestabas esos límites mutuales a la vocación de sanar. Decías:
- Para sanar se necesita tiempo, conocimiento, escuchar y generar un vínculo. Como el del viejo médico de familia. No debe ser sólo negocio la sanación. - Eras un rebelde antisistema. Y eso nos empató. Yo admiré ese lado tuyo. Después supe que eso fue un ancla en tu carrera.
Aunque eras un gran psiquiatra, destacabas como generalista. Dicho por colegas, un gran médico general de los que no se hacen más. Un día le dije a Cris, que eras el mejor generalista que había conocido. Ella contuvo un silencio lleno de pensamientos y me dijo:
- Es así. - sonrió apoyando mi comentario. Cris era médico y psiquiatra también.
Dejaste incontables anécdotas (anónimas) de tu vida como médico. Dos son cinematográficas. El comilón de berro y el comprador de calzones de supermercado. Se lee el final en esta línea, ya spoile las historias.
Un día llegó a tu consulta un desahuciado camionero. Había pasado por varios especialistas en los últimos años, presentando un historial de síntomas inconexos. Como pasa siempre, cuando los médicos no dan en la “tecla” derivan el paciente al loquero. El hombre estaba desesperado, no hay nada que asuste más que la enfermedad y mayor es el susto si se trata de una enfermedad mental. Le dedicaste tu calidez y minutos, escuchaste, preguntaste y contuviste. Después de mucha charla, sabiendo que el señor era camionero le preguntaste que comía y donde. Entre los detalles que te contó resonó la sopa de berro de un lugar en el interior. Inmediatamente tu instinto y sabiduría de médico brujo se jugó por una posible culpable: la fasciola hepática. Uno de los cuatro parásitos más comunes en Uruguay. Análisis mediantes el diagnóstico se confirmó, el señor pudo eliminar los parásitos con un simple tratamiento de pastillas, lamentablemente le quedaron secuelas en hígado y páncreas. Pero las alucinaciones, la falta de sueño y el estrés por no saber qué sucedía con su cuerpo quedaron en el olvido. Este señor era uno de los pacientes que llamaba para saludarte por tu cumpleaños.
- Nunca compren ropa interior en un supermercado.- dijiste mientras dejabas las conservadoras con medicación sobre la mesa.
Ese día habías recibido la visita de un jóven que había llegado a tu consultorio derivado desde el departamento de dermatología, como el caso anterior, no encontraban diagnóstico. Conclusión: está loco. El chico te explicó que tenía la piel de pelvis, escroto y pene infectada. En efecto, el pobre sufría mucho dolor por un sarpullido expandido y con granos muy profundos que generaba mucha picazón y obviamente la angustia que cualquier anormalidad en esa zona causa. Estaba convencido de que lo llenarías de ansiolíticos, pero no. Después de revisar sus heridas le preguntaste qué clase de ropa interior usaba. El chico no entendía nada pero perdido por perdido optó por contestar. Como no tenía mucha idea de textiles le pediste que te pasara su calzoncillo que había quedado en el baño. Me imagino tú cara al leer: 100% poliéster, Made in China. Tu receta fue: comprar ropa interior blanca, 100% algodón, lavar y lavarse con glicerina sin fragancia. No había pasado una semana y el jóven volvió loco de feliz a contarte cómo había evolucionado. Estaba eufórico porque él pensaba que todo había sido consecuencia de una brujería. A los pocos días volvió con un regalo y un gran abrazo a su médico favorito.
La Conexión judía
- Fuimos esclavos por eso no pueden existir judíos esclavistas. - decías.
Ese amor por la libertad, el entendimiento de que no es gratis, de que ha costado sangre, sudor, lágrimas y que así será por siempre era un punto fuerte de nuestras coincidencias. El día que me contaste que habías vivido tres años en Israel abrí los ojos como platos. No entendí porque habías vuelto. Compartimos esa ilusión de aventuras, vos habías vivido el desarraigo y yo soñaba con la posibilidad de emigrar.
Así empezaron las charlas sobre tus días en la tierra prometida. La llegada unos días antes que la guerra de los seis días, tus recuerdos de los kibutz, el listado de familiares que nunca conocí, pero identificaría. Tu añoranza de Haifa. Llegaste a decirme que si iba a la universidad de Haifa no dejara de tomarme un café en la cantina, frente a la ventana que da al monte Carmelo, recién lo googlee para corroborar su nombre, porque lo nombrabas en hebreo. Yo escuchaba y caminaba tus pasos, veía a través de la ventana de la cantina de la universidad de Haifa sin preguntarme si todo esto seguirá allí. Por años preferí quedarme con las imágenes que implantaste en mi mente y no busqué fotos de tu amada Haifa en internet. Cuando lo hice, descubrí que el azul del mar era como lo recordabas. Pero tus ensoñaciones de los jardines de Bahai eran mucho más fantásticas que las fotos que acompañan los comentarios de viajeros en google maps.
Cuando cumplió noventa el tío Simón, me invitaste a conocer la familia de mí Tino en un viaje familiar a Villa Clara en Entre Ríos. De allí procedían tus antepasados, que habían llegado desde un territorio rural en lo que hoy es Ucrania. Por primera vez entré a una sinagoga entendiendo ciertos protocolos, ya había visitado una en Montevideo por curiosidad, pero eso es otra historia. Hacías de guía turístico muy emocionado junto a unos primos que podían ser eso o tíos, sobrinos, y algún otro parentesco más entreverado. Estaba encantada de aprender tanto de ese mundo lejano al mío. Pero llegó un momento en que tuve que sacar a lucir mi irreverencia. En el museo me acerqué y te tome el pelo. Te dije muy cerca, para que solo vos y los objetos de la vitrina me escucharan:
- Hey Uscher, ese trapito para tapar la torta frita judía, ¿cómo se llama? -
Empezaste a explicarme que los judíos no tienen algo llamado torta frita y que esa tela mayormente bordada es para cubrir la matza. No recuerdo el nombre que tiene la servilleta. Por dentro yo reía por tu inocencia y tu amabilidad al querer explicarme aunque dijera guarangadas. Tu paciencia era un testimonio de la gran ternura que tenías hacia los demás.
Un día te preparabas para hacer de apoyo al mohel en una nueva circuncisión en la familia. Fue allí cuando ví tu kippa de verde inglés, aterciopelada con bordados dorados. Si existiera una kippa real, se vería así. Fue otra vez mi irreverencia hacia todo lo sagrado, o las ganas de tentar tus límites para conmigo que estiré mi mano, mientras expresaba mi sorpresa por la hermosura de los bordados, la cediste y me la coloqué en la cabeza. Con descaro te pregunté:
- ¿Cómo me queda? - siguió una sonrisa horrorizada de tu parte, con las risotadas de Cristina de fondo mientras yo trataba de apagar mi risa.
Todavía recuerdo tu cara cruzada por decenas de emociones en segundos. Me regañaste sin convencimiento, como un papá a su incorregible hija. Era tan claro que yo sabía que las kippa no son para las molleras femeninas. Aún así, suavizaste el reto, sacando de no sé qué galera, el tema de que el judaísmo tiene rabinos mujeres.
Cada recuerdo de los miles que tengo me deja una sonrisa en el rostro. Cada uno de esos momentos dibuja el mapa de nuestro vínculo, lleno de encuentros, de risas, ironías y secretos compartidos. Mi promesa es que tu memoria seguirá viva por siempre en tu descendencia. Fui el depósito de tus memorias en iddish, y tú el recipiente de mis ilusiones. Fui la hijita que no tuvieron, como me escribieron tantas veces en tarjetas de regalos. Tu eras la voz de mi confianza, un respaldo siempre, mi alter ego intelectual, el gracias más sentido. Mi papá judío.