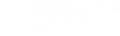COLECCIÓN MUJERES DE MAIMONIDES.
Recién cuando tenía doce años me enteré que mis dos hermanas mayores no eran hijas de mi madre. Fue un impacto. Esa noche no pude dormir, me sentía humillada porque nadie me lo había dicho antes. Claro, yo soy siempre la última en enterarme de las cosas. Pero también esa noche, unos minutos antes de poder dormirme, me di cuenta que esa era la razón por la cual mi madre era tan severa con mis hermanas mayores.
Severo era mi abuelo. Quería obligarla a mi madre a casarse con un señor mucho mayor que ella. Según los cuentos era feo, viejo, vestía de negro y vivía lejos. Pero mi abuelo estaba obstinado en que se casaran. Mi madre le suplicaba por favor que no la hiciera casar con ese hombre.
—Desde cuando una hija decide con quien casarse —gritaba— tú te casarás con quien yo decida.
—Si me obliga y no cambia de opinión, me iré de la casa, no quiero casarme con ese viejo —llorando le dijo mi madre.
—Vete ahora mismo, pero vete sin nada, solo con lo puesto —gritó señalando la puerta de la calle.
Así que mi madre, abrió la puerta, despacio, casi en cámara lenta para irse de la casa paterna, no saludó a nadie, nadie la despidió ni habló a favor de ella.
Cuando se hizo la noche, se le ocurrió ir hasta la casa de su prima. Tenía 19 años, un vestido con flores amarillas y azules, cabello castaño oscuro, ojos marrones y mucho miedo. Llegó hasta la Ciudad Vieja caminando. Muerta de frío y terror; pero con la seguridad de que ella no se casaría con quien no quisiera. Era el año 1935, la mujer ya votaba y debería poder decidir con quién casarse.
—Zulema, entrá —dijo Luisa su prima— estás temblando como si tuvieras tuberculosis.
De tuberculosis había muerto la prima mayor hace poco, en la casa donde la recibieron estaban de duelo. Los espejos estaban cubiertos por telas oscuras, se debía hablar en voz baja y la llegada de mi madre, y el motivo por el cual la habían echado de su casa paterna llenaba aún más de tristeza a su tía y a su prima.
La recibieron con cariño y bondad. Se sintió bienvenida y comprendida.
A esa prima de mi madre le decíamos la “tía Luisa”; estudió medicina; la recuerdo como una presencia constante en mi niñez junto al tío Albertico, que llegaban los dos vestidos con túnica blanca y cada uno con su maletín negro en la mano. Pero en esa época estaba prometida a su cuñado viudo. Era a ella a la que habían condenado a dejar de estudiar para casarse y criar a sus sobrinas como hijas propias: a dos niñas de 5 y 6 años, copias de su madre muerta hace poco.
Hacía pocos días que se habían mudado a vivir a casa de su abuela. Eran mantenidas por su padre, que no podía cuidar de las niñas. Viajaba de domingo a jueves al interior a vender ropa. Los viernes de noche llegaba de visita con un sobre lleno de dinero, sonrisas y agradecimiento. Era él el que se sentaba en la cabecera en la mesa de Shabat.
Luisa en ese tiempo lo destetaba, siempre estaba hablando mal de ese hombre. No comprendía por qué debería tener la obligación de casarse, con solo 18 años, con ese tipo por ser el padre de las hijas de su hermana muerta. La condenaban doblemente a ella. Extrañaba a su hermana, la había cuidado durante su enfermedad y ahora tenía la obligación de casarse por compasión a sus dos sobrinas; la tía soltera debería cuidarlas y criarlas como si fuera la madre muerta. Estaba obligada por el bien de esas dos pequeñas criaturas, decían. Ella tampoco aceptaría ese mandato. A mi madre Zulema, en cambio, le parecía muy atractivo. Comenzaron a urdir un plan, para que las dos pudieran decidir sobre sus destinos.
Zulema fue la que primero dejo de vestirse de negro, se veía muy elegante con su nuevo vestido azul a cuadros rojos, un cinto grueso que le marcaba la cintura y contorneaba sus pechos. Dejó de verse como una niña.
Sintiéndose una mujer, ese viernes se sentó frente a Isaac, fue ella la que le alcanzó un pedazo de Jalá con miel. Fue ella la que habló sobre lo bien que habían hecho los deberes las niñas durante la semana. Fue ella la que dijo que se sentiría honrada de criarlas y cuidarlas como si fuera su madre.
Fue ella la que dio siete vueltas alrededor de mi padre. Mi abuelo terminó aceptando ese casamiento. Fue ella la que fue feliz junto a él.
En plena noche, furiosa fui a reclamarles a mis dos hermanas mayores que nunca me hubieran dicho la verdad, porque siempre dejaron que pensara que éramos hermanas completas. Tenía las mejillas hirviendo de rabia.
—Pero si siempre te contábamos cuando íbamos a ver a nuestra madre al hospital, allá en Lezica, no te recuerdas que te dijimos varias veces que papá nos llevaba y desde atrás del alambrado la saludábamos y le gritábamos que la queríamos y que la extrañábamos.
—Sí, pero siempre pensé que se referían a mi madre Zulema.
—No, era a nuestra madre Esther. Que Dios la tenga con él.
Volví a mi dormitorio ahora mucho más enojada. Ahora conmigo por no haberme dado cuenta de cómo eran las cosas. Mi madre para ser madre de Raquel debió haberse casado con 14 años, y eso era imposible.
A la mañana hablé con mi madre. A los gritos le pregunté por qué era siempre mucho más severa con mis hermanas mayores que conmigo.
Ella se sentó junto a mí. Esperó a que me calmara y me contó como realmente fueron las cosas.
“Fui dueña de mi vida, de mis decisiones, de hacer y decir lo qué a mí me pareció que era lo mejor. Me casé por amor y somos felices desde entonces. Tú debes vivir igual que yo, a tu manera y que nadie te diga lo que tienes que hacer solamente por ser mujer”.
—Y no soy severa con ellas, es que tú eres mi consentida. Nunca lo olvides —dijo— eres mi única hija.
Agradezco a Cata, por su historia que fue inspiración para esta narración.