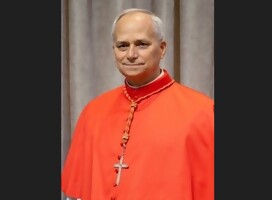Autor: Diana Sperling
Fuente: tumeser.com
No siempre se pensó el tiempo como una dimensión abierta, un devenir donde lo nuevo puede acaecer. Durante muy buena parte de la vida del hombre en la Tierra, se veía a sí mismo semejante a la naturaleza, en una circularidad repetitiva. Lo humano no se diferenciaba de las plantas o las estrellas, en su incesante vuelta al mismo lugar. La noción de “historia” (más aún, de muerte) no tenía cabida en esa mentalidad. Es en una etapa tardía que comenzamos a comprender que “ciclo” no necesariamente significa repetición invariable, sino que también puede conllevar la idea de cambio.
Así, ante cada fin y comienzo de ciclo, inevitablemente nos enfrentamos a la necesidad de repensar el pasado y proyectar el futuro. Ese es el carozo de la condición humana: la temporalidad, la conciencia de nuestra finitud, la pregunta abierta por lo que vendrá y, con ella, la sospecha de que mucho de ese porvenir dependerá de nuestras decisiones y nuestros actos. A diferencia de los griegos de la época trágica, que contaban con la noción de destino y los anuncios del oráculo, “a los judíos nos está prohibido auscultar el futuro, pero hemos sido entrenados en la rememoración del pretérito” (W.Benjamin, Tesis 18b). Nada está ya decidido por alguna voluntad suprema. O, parafraseando el Pirke Avot (Tratado de los padres o los maestros), (tal vez) todo está decidido, pero al sujeto le toca elegir. Me gustaría traducirlo así: todo está escrito, pero a nosotros nos corresponde leer. Y cada lectura será diferente, singular, porque la letra nada significa sin la interpretación y sin la voz que la hace resonar. En palabras de Freud: un sueño sin interpretar es como una carta sin abrir.
El reto es entonces realizar el anagrama: convertir destino en sentido. Nadie sabe si algo del porvenir está escrito ni, en todo caso, aun si lo estuviera, qué dice ese texto. Sí, claro que hay escritura. Hay marcas y señales, mojones y huellas. Sin eso, sin los mapas que trazaron quienes nos antecedieron, nuestra vida sería imposible. Cada generación debería empezar desde cero, (re)inventar todos y cada uno de los recursos de la existencia. El lenguaje, los modos de habitar el mundo, el conocimiento, la cultura en su totalidad desaparecerían de un plumazo. La cultura es cuestión de herencia. Pero la herencia, como dice Hannah Arendt, “es lo que se recibe y se cuestiona”.
El tiempo es un tejido infinito de múltiples hebras y variados diseños. El tejido nos precede y nos cobija. Todos estamos situados en él como nudos de enlace entre hilos que nos tejen y con los que tejemos. Bordados, cosidos, zurcidos. Hilos, hijos, filos, filiaciones, palabras, relatos, cuerpos entramados, costumbres y rituales, nombres y sabores: de todo eso estamos hechos. O mejor, haciéndonos cada vez. Cada cambio de ciclo es una encrucijada. Punto de encuentro -y posible desencuentro- entre lo viejo y lo nuevo. Ahí, entonces, el peligro. La idolatría de lo nuevo que arroja lo pasado al desván de lo inservible es tan destructiva como el apego irrestricto a lo ya sido, mandato irrevocable e incuestionable.
El judaísmo conoce los riesgos de tal disyuntiva. Su sabiduría de milenios nos provee un recurso extraordinario para tramitar esa supuesta contradicción. El luaj, calendario hebreo, ese mapa del tiempo, es una cartografía de la existencia. Cada fecha de fiesta o conmemoración es algo así como un tutorial para situarnos en la ineludible temporalidad aprendiendo del pasado y, a la vez, con la posibilidad de resignificarlo y renovar fuerzas, perspectivas y esperanzas para el futuro. La manera judía de entender el tiempo desarticula la oposición maniquea entre ambas dimensiones. Lo ya sido no es “un monstruo grande y pisa fuerte”, encadenando nuestros pies, pero tampoco un espacio vacío o insignificante que nada tiene para enseñarnos. El porvenir no supone un páramo fantasmal que inspira el terror a lo desconocido, mas tampoco conlleva designios ineluctables que se cumplirán como condena. Entre la nada y el todo, entre la impotencia y la omnipotencia, la posibilidad.
Esa sabiduría se expresa en el ritual. Elemento hominizante por excelencia: no hay cultura sin ritual. No hay pueblo o nación que no tenga emblemas, que no practique periódicamente ceremonias, que no distinga el tiempo común del tiempo de la fiesta, el tiempo de la alegría del tiempo de duelo. El ritual es una de las formas privilegiadas de entrar al orden simbólico que nos caracteriza como especie. Toda comunidad tiene sus formas propias de marcar hitos en el tiempo, de establecer discontinuidades en el continuum y elevar, por encima de la rutina cotidiana, una instancia particular. La cultura denominada “laica” también está plagada de rituales.
Los nombres de Rosh Hashaná son significativos al respecto. El Año Nuevo se conoce también como Iom Truá (día del sonido del shofar), Iom Hazikaron (día de la memoria) y Iom Hadin (día del juicio). Este último es el más conflictivo para la mentalidad moderna. Ante qué o quién comparecemos? Muchas personas que no se identifican como creyentes rechazan la idea de D’os o del “tribunal celestial”, y aducen que se trata de revisar cuentas con uno mismo y su conciencia. Sí, sin duda. Pero esas dos dimensiones -la autorreflexiva o inmanente, y la trascendente- no solo no se oponen, sino que están inextricablemente ligadas. No somos islas ni burbujas, formamos parte de algo mayor.
El ritual, por definición, es colectivo. Implica una puesta en escena, una coreografía de los valores y las normas que rigen en una comunidad. Actualiza la experiencia común. Afianza las identificaciones e inscribe la pertenencia. Permite la tramitación de pérdidas, esperanzas o temores. Rememora lo que permanece a través de lo que cambia. “Actúa” el lazo que liga a los individuos y los refiere a una legalidad común. En el ritual se pone el cuerpo. Se comparte un lenguaje. Se renueva la herencia.
Estos días (los así llamados Días terribles, Iamim Noraim) son una puesta a prueba de la responsabilidad subjetiva y de la capacidad de reconocer y subsanar las faltas, empresa de extrema gravedad y de una voluntad exigida al máximo. Por eso mismo, dice Levinas, “es necesario el apoyo de toda una comunidad para llevar adelante la enorme tarea de reparar una conciencia dañada”. Así, la autorreflexión no se realiza en soledad sino con-otros y entre otros… y frente a una instancia que nos trasciende como individuos. Si pensamos a D’os como un nombre de la Ley, la dimensión simbólica de lo que nos hace humanos, podremos deshacer la estéril oposición entre “laico” y “religioso”, denominaciones tal vez impropias y engañosas que, muchas veces, nos impiden advertir -y aprovechar- la riqueza que estas fechas entrañan. El calendario -con sus hitos, sus símbolos y sus rituales- es el don que la tradición nos ofrece para ayudarnos a transitar nuestra fallida condición humana. Es la gramática de los afectos que nos permite conjugar, en primera persona singular y plural, lo común y lo propio.
Que tengamos la humildad de recibir los dones, y la sabiduría y el valor de usarlos para bien.
Shaná tová umetuká! Por un año bueno y dulce! Que seamos inscriptos en el Libro de la Vida.

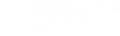



 Hebi B. en
Hebi B. en