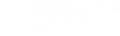Sobre mucho más que los ribosomas que encontró fuera de las células
Esta entrevista-muy extensa-es para gente apasionada por el conocimiento científico, para los interesados en qué es lo que mueve al mundo y cómo permite la ciencia avanzar hacia un mundo mejor. Es también para los seguros de que en Uruguay hay tesoros humanos no por todos conocidos, y para quienes quieran que el mundo conozca algunas cosas buenas de nuestro pequeño gran país. Todo esto se puede lograr de la mano de Juan Pablo Tosar, joven científico uruguayo.
Juan Pablo Tosar, Doctor en Ciencias Biológicas, en Profesor Adjunto en régimen de Dedicación Total en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República e Investigador Asociado en el Laboratorio de Genómica Funcional del Institut Pasteur de Montevideo, donde realizó su tesis de doctorado. También es investigador del PEDECIBA y del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII. Realizó instancias cortas de investigación en la Universidad Johns Hopkins y en la Universidad de Harvard (EEUU), pero su formación académica la ha realizado en Uruguay.
Sugerencia: si a alguien le resulta difícil lidiar con la explicación científica que está en la primera parte, que no desespere. Más allá de ella, está la excelente descripción de Juan Pablo Tosar sobre los procesos científicos, el conocimiento y la exploración de la vida y el mundo, que recomendamos no perder.
P: Juan Pablo, es un gran gusto estar en contacto contigo sabiendo que en esta conversación aprenderé y que saldré de ella enriquecida. Debo comenzar felicitándote porque en la última edición de la prestigiosa revista científica Nature, concretamente el 18 de junio, te han entrevistado sobre uno de tus trabajos recientes con tu equipo de investigación. Si bien no ese no es mi campo, creo que no es muy común que se haga algo así ¿verdad?
R: Es verdad, es algo bastante atípico (diría que muy atípico) que una revista como Nature, que está en el podio de las revistas científicas más leídas e influyentes, haga un destaque de la investigación de un grupo de trabajo, y sobre todo de un grupo de trabajo en Uruguay. Y estamos muy contentos con eso.
P: Entiendo que el trabajo en cuestión aún no ha sido publicado, aunque está en proceso. Pero entonces ¿cómo llegaron en Nature al tema?
R: La respuesta es que han cobrado cierta relevancia reciente los llamados “servidores pre-print”, donde los científicos pueden subir sus trabajos antes de mandarlos a una revista formal. Dichos trabajos quedan on-line casi que al instante, y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede leerlos. Sin embargo, los lectores deben estar al tanto que la información allí vertida no cuenta con ningún tipo de validación por otros científicos, por lo que su lectura debe abordarse con sentido crítico. Nosotros hicimos eso con nuestro trabajo, que está en el ciberespacio desde febrero.

Introducción a la explicación científica del descubrimiento
P: Se trata de un estudio sobre el ARN extracelular . ¿Nos podés explicar qué es eso, el ácido ribonucleico? ¿Y qué tiene que ver con el ADN? Tú has llamado al ARN “el hermano menor, menos conocido, del ADN”. No se trata solamente de nombres parecidos sino de elementos muy interconectados ¿verdad?
R: Así es. Desde un punto de vista químico, ADN y ARN son muy similares, difieren solo en la presencia de un átomo de oxígeno, aunque esto le da a cada molécula propiedades muy particulares.
Ambas moléculas están formadas por unidades repetidas, llamadas nucleótidos, que vienen en 4 variedades diferentes (A, C, G y T/U). Podría pensarse en el ADN como un collar de perlas, siendo cada perla uno de esos nucleótidos. La secuencia de nucleótidos va generando palabras (en un lenguaje muy aburrido de tan solo cuatro letras). Y esas palabras son los genes. Los genes son secuencias de ADN que contienen una secuencia de nucleótidos que contiene toda la información necesaria para fabricar una proteína. Y las proteínas son las que hacen que los seres vivos funcionemos. Por ejemplo, el pelo está formado principalmente por una proteína llamada queratina. Y la información necesaria para fabricar la queratina está codificada en la secuencia de nucleótidos, presente en el ADN de las células que están en la base del pelo.
Lo interesante es que las células que están en la base del pelo y las que están en el cerebro o en el pulmón de una misma persona contienen exactamente el mismo ADN. Entonces, ¿por qué solo hay hemoglobina en los glóbulos rojos? ¿Por qué a las neuronas del cerebro no les salen pelos? La respuesta es qué no todos los genes que se prenden en una célula se prenden en otra. Las células del cerebro activan los genes del cerebro, y las células del pulmón, los genes del pulmón.
P: Tan lógica y sabia la naturaleza…¿Y quién decide todo esto?
R: Te referís seguramente a quién decide qué genes se prenden y cuáles no en una célula. Unas décadas atrás podríamos haber dicho que todos estos mecanismos de regulación de la expresión génica eran llevados a cabo por proteínas…
P: Y todavía no hablamos del ARN, tema de tu trabajo.
R: Al ARN se lo vio durante mucho tiempo como un simple intermediario entre el ADN y las proteínas. Si el ADN fuera el que escribe una carta y las proteínas quienes la reciben, el ARN sería el cartero. Pero con el tiempo entendimos que eso no es tan así, y que el ARN también decide qué cartas se envían y qué cartas no se envían, según el tipo de célula en cuestión. Más que un simple intermediario, es un actor muy activo en el control de qué genes se prenden y qué genes se apagan. De ahí que muchísimas enfermedades – ahora lo sabemos – tienen su origen en fallas en estos mecanismos de control dirigidos por el ARN.
P: Lo cual deja en claro su importancia. ¿Y qué es lo que tú encontraste?
R: Estamos comenzando a entender qué hace el ARN fuera de la célula. Sabemos lo suficiente para entender que ese ARN que está fuera de la célula (le llamaré de ahora en más “ARN extracelular”) está en realidad “en tránsito”, y su destino final puede ser otra célula. Dicho de otro modo: las células liberan ARNs hacia afuera, y esos ARNs tienen la capacidad de penetrar en otras células y alterar qué genes se prenden y cuáles se apagan. Es decir, las células se comunican – además de por otros mecanismos mejor conocidos – a través de moléculas de ARN. Y eso es muy importante, pues las células necesariamente deben tener acciones coordinadas unas con las otras.
El descubrimiento no imaginado
P: Concretamente ¿cuál fue entonces vuestro aporte a este tema?
R: Venimos estudiando estos temas desde hace un buen tiempo, pero recientemente identificamos que afuera de la célula no solo hay ARN sino que también hay ribosomas ¿Y qué es un ribosoma? Es una máquina molecular compuesta por proteínas y ARN, que se encarga de fabricar todas las proteínas dentro de una célula. Y ahora encontramos a la máquina de proteínas de la célula… afuera. Y eso es, por lo menos, sorprendente. Nadie – creo – se lo imaginaba. Nosotros tampoco.
P: O sea, vuestra innovación es que encontraron eso que llamaste fábrica de las proteínas, fuera de las células. ¿Qué importancia tiene?
R: No lo sabemos aún, pero encontrarlos habilita a preguntarse si no podría haber fabricación de proteínas no solo adentro, sino también afuera de la célula. Esa idea, muy atrevida, es lo que abordó la nota periodística publicada en la revista Nature. No es que tengamos evidencias de que eso sea así, pero digamos que ahora uno se puede al menos atrever a preguntárselo.

“¿Eureka?”
P: ¿Cómo se llega a algo así? Ante todo ¿es una casualidad que se descubre mientras uno hace otra cosa? Es que me imagino que no es que decidiste ver si lográs encontrar ribosomas fuera de las células…
R: Exacto. Si supiéramos lo que vamos a descubrir, entonces no le llamaríamos un descubrimiento. En general, uno está haciendo experimentos pensando en otra cosa. Intentando contestar otras preguntas. Pero nuestra mente nunca concibió la posibilidad de que existieran ribosomas extracelulares. Estábamos buscando ARNs de otro tipo, mucho más pequeños en tamaño. Y un buen día nos dimos cuenta, sin querer, que los ARNs se nos estaban degradando durante las técnicas que usamos en el laboratorio para purificarlos. Ahí ideamos un método para poder evitar que se degradaran, y eso nos permitió evidenciar la presencia de estos ribosomas. Nadie los había estudiado seriamente antes, porque se degradan muy rápido. Pero una vez que supimos que estaban ahí, optimizamos una técnica para poder estudiarlos.
P: ¿Y cómo vive un científico el hallazgo de algo que tal como ya se ha dicho, cambia paradigmas en la biología? Me imagino que primero te frotás los ojos y te decís “no puede ser”…¿o no?
R: Diría que no es que de un segundo a otro te das cuenta de la importancia que podría tener un descubrimiento. Porque como las cosas con las que trabajo son invisibles, incluso al microscopio, uno las va estudiando por técnicas muy indirectas. Y por tanto, se necesita de varias técnicas para “ver” algo. Como si fuera un puzzle, la figura solo se forma con el tiempo, luego de encastrar la mayoría de las piezas. Cuando empezamos a tener evidencias que apuntaban a la posibilidad de que existieran ribosomas extracelulares, al principio nuestra cabeza se resistía a esa posibilidad, porque no estaba en nuestros esquemas. Pensábamos otras explicaciones. Pero con el paso de los años uno va acumulando más y más evidencia experimental que apunta en la misma dirección. Entonces es momento de pensar “fuera de la caja” y comenzar a considerar posibilidades que de repente no nos animábamos siquiera a considerar. Luego está el período en el que uno ya se convenció de sus hallazgos, pero tiene que convencer a los demás científicos. Y a los científicos no se los convence con lindas palabras o con retórica, sino con buenos experimentos. Por suerte, pudimos hacer algunos experimentos bastante claros, y uno siente que los colegas comienzan a sentir que lo que decimos es convincente. Pero todavía no hemos cruzado el mojón más importante: la publicación en una revista científica arbitrada internacional. Pero somos optimistas de que eso pasará en los próximos meses. El proceso está avanzado.
Del conocimiento a la aplicación concreta
P: Más allá de la comprensión de haber logrado algo tan inesperado ¿qué se hace ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos que convierten el hallazgo revolucionario en algo que aporte por ejemplo a la investigación de enfermedades?
R: En sí no diría que hemos descubierto algo revolucionario, sino que hemos hecho un hallazgo inesperado que podría llegar a ser revolucionario… eventualmente. Podría poner el siguiente ejemplo: construimos un nuevo telescopio, y cuando apuntamos a la luna, vimos un auto. Al principio pensamos que algo estaría mal en nuestro telescopio, pero construimos otros telescopios y seguimos viendo un automóvil en la luna. El auto en la luna vendría a ser los ribosomas extracelulares. Ok, están ahí ¿Ahora qué? ¿Será que ese auto está ahí porque alguien está tirando chatarra en la luna (eso ya sería bastante interesante saberlo, ¿no?) o será que en la luna existen autos, carreteras… seres vivos inteligentes? No sé si se entiende el ejemplo.
P: Se entiende… y me encantó.
R: Ahora lo que tenemos son muchas preguntas. Y algunas preguntas son más inquietantes que otras. Pero lo importante es una sola cosa: conocer la verdad. A veces la verdad es la hipótesis menos emocionante… y a veces es la otra. ¿Qué hacen esos ribosomas afuera de la célula? Todavía lo estamos estudiando. Si el lector siente intriga ¡Ese es el espíritu de la ciencia!
P: Juan Pablo… ¿Estuve en lo cierto en hablar de investigación de enfermedades? O sea ¿ese debe ser el objetivo primordial, curarlas? Es que imagino que aunque el conocimiento en sí mismo es clave, lo importante es que pueda conducir a algo práctico.
R: Este dilema siempre aparece: ¿El conocimiento por el conocimiento mismo, o el conocimiento por su aplicación? Yo creo que es una falsa dicotomía. Esa diferenciación solo existe en nuestras cabezas. Por ejemplo: Albert Einstein recibió el Premio Nobel en 1921 por descubrir el “efecto fotoeléctrico”. Dicho efecto físico es la base de los paneles solares que hoy usamos para generar energía renovable a partir de la luz que nos llega desde el sol ¿Fue el descubrimiento de Einstein – uno de los tantos que hizo a lo largo de su vida – importante porque permite entender cómo la luz interacciona con la materia, o importante porque sus aplicaciones son importantes? Las dos cosas; y las dos cosas a la vez. No son distintas. En biología pasa lo mismo, cuando estamos estudiando cómo funcionan las células sanas, estamos estudiando también cómo funcionan las células cancerígenas. Y estudiarlo nos lleva indefectiblemente a aprender nuevas formas de combatirlas. El conocimiento puro y el conocimiento aplicado son dos caras de la misma moneda. No concibo una sin la otra.
P: Todo suena tan lógico con tu explicación…
R: Muchas gracias
Trabajo en equipo, orgullo nacional
P: Tu hallazgo es ante todo un logro profesional tuyo e imagino que de quienes trabajan contigo. Pero tiene un gran significado a nivel nacional. ¿Cómo lo ves tú, cómo explicarías por qué es importante para el país en general?
R: Este es un buen momento para explicar que, aunque en la nota de Nature que motiva esta entrevista sale mi foto, esto no es trabajo de una sola persona sino de todo un equipo. Hay muchos nombres que son claves para que este trabajo pudiera realizarse. No los puedo nombrar a todos por cuestiones de espacio, pero al menos quisiera destacar el rol fundamental de Alfonso Cayota, que es quién dirige el laboratorio del Instituto Pasteur donde se hicieron la mayoría de los experimentos.
Pero coincido contigo: este tema nos trasciende a nosotros. Si aquí hay un logro, el logro es de todo el país. Porque nosotros hacemos ciencia en base a fondos públicos. La plata que usamos para investigar viene de los impuestos que pagan los trabajadores en este país. Yo también pago impuestos, que mantienen la economía funcionando. Doy clases en la Universidad, pero no doy clase en la escuela primaria. No es que eso no sea importante, sino que es un rol que relego en maestras y maestros que se forman para poder hacer ese trabajo tan importante de la mejor manera. Y quiero que puedan hacer ese trabajo de la mejor manera porque es fundamental. Del mismo modo, siento que la población delega sus ansias por comprender el universo que habitamos – y generar productos útiles a partir de dicho conocimiento – en quienes nos dedicamos profesionalmente a la ciencia. Pero no trabajamos para nosotros mismos, sino para el país que sostiene nuestro trabajo. Ergo, nuestros éxitos no son personales, sino de toda la sociedad. A veces a la sociedad le compartimos nuestros reclamos: falta presupuesto; falta esto y lo otro. Pero también es bueno que compartamos nuestras alegrías. Porque son de todos. Y a todos nos gusta, además, que Uruguay juegue en las grandes ligas. No solo en el fútbol.
P: Qué hermosa explicación…Juan Pablo, la investigación científica requiere saber compartir conocimiento, muy especialmente en el mundo global en el que vivimos. Pero cada uno desea que su país se destaque y que su laboratorio de investigación sea conocido. ¿Cómo ves tú al mundo de la ciencia en Uruguay? Sé que el término es muy grande…pero tú lo vivís desde adentro y seguro podés opinar al respecto.
R: Yo creo que el nivel de la ciencia que se hace en Uruguay, para lo que es la inversión en ciencia y tecnología, es altísimo. Hay realmente muy buen nivel a la interna de nuestro sistema académico. Y eso es porque se ha apostado fuerte a la formación. Los científicos que se forman en Uruguay salen muy bien formados. Se les enseña a pensar, y como los fondos no abundan, a pensar fuera de la caja, buscando soluciones creativas a las limitaciones cotidianas. Y eso es nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor debilidad. Es una debilidad porque existe una demanda mundial por los científicos formados aquí. Y eso no es necesariamente malo si tenemos formas efectivas para captar a científicos que se hayan formado en el exterior, o a uruguayos que quieran volver. Hoy creo que ese es uno de nuestros principales problemas: nos cuesta retener a los científicos que formamos, y nos cuesta un horror reinsertar a los que se fueron a hacer parte de su carrera en el exterior.
P: Y para abrir más caminos, poder avanzar más ¿dirías que el apoyo presupuestal del Estado para que haya más recursos y el pensamiento original y la dedicación de los científicos son igualmente importantes?
R: El presupuesto por sí solo no hace magia. Por otro lado, aunque tengamos a los mejores científicos del mundo – no digo que los tengamos, pero si un muy buen nivel, insisto – nada podrían hacer sin presupuesto. Hacer ciencia es caro, sobre todo el tipo de ciencia que hacemos nosotros que es experimental. Es caro, pero no es un gasto, sino una inversión que se hace pensando en el futuro. Así que se necesita de ambas cosas. El tema es que la parte más difícil de conseguir, que es un buen sistema de formación científica, ya lo tenemos. Por eso la discusión hoy en día se centra en la cuestión presupuestal. Y con los fondos asignados, que son magros si se los compara con los países del mundo que apuntan al desarrollo innovador (¡Israel dedica más del 4% de su PBI a ciencia y tecnología, y Uruguay menos del 0,4%!), igual estamos haciendo trabajos de gran proyección internacional. Entonces la pregunta es: ¿vamos a conformarnos con eso, dado que no estamos tan mal? ¿O vamos a apostar a dar un salto en calidad científica, que nos posicione en un lugar diferente en la economía global? Eso no lo puedo contestar yo, porque es una decisión estrictamente política.
P: Y me alegra si esta entrevista aporta aunque sea un poquito a transmitir este mensaje a oídos –y ojos-de quienes deben tomar las decisiones.
R: Ojalá.
Ser científico es una actitud
P: ¿Qué es para ti ser un científico?
R: Es una actitud que trasciende lo laboral. Es no conformarse con respuestas pre-fabricadas, sino querer entender incesantemente el por qué y el cómo de las cosas. Aceptar que el universo es misterioso, pero estamos dotados con la capacidad de sumergirnos en esos misterios y comenzar a comprender algunas cosas. Es dejar que la realidad tenga la última palabra, y derribar continuamente los prejuicios y construcciones mentales que nos vamos haciendo a la luz de la nueva evidencia experimental, actualizando esos modelos de pensamiento toda vez que sea necesario. Pero sabiendo que la realidad es, en última instancia, compleja e inabarcable, y que al intentar comprenderla la estamos siempre simplificando.
P: ¿Cómo describirías la vida de un científico en Uruguay? Imagino que nunca te decís al levantarte “qué horrible, tengo que ir al trabajo”…Por otro lado..¿se vive entre tubos de ensayos o eso es para las películas?
R: La verdad que en el 90% de los días me levanto con muchas ganas de ir a trabajar, y en el 10% restante simplemente estoy demasiado dormido como para evaluar cómo me siento (risa). Sí, es un trabajo muy lindo, que llena. Pero no deja de ser un trabajo. Uno de mis grandes desafíos es no olvidar eso: que mi vida está fuera del laboratorio, que tengo dos hijos que me esperan y requieren también la totalidad de mi pensamiento y mi atención cuando llego a casa. Entonces, toda esa pasión con el ARN extracelular pasa de ser algo positivo a convertirse en un pensamiento intrusivo que atenta contra la dinámica familiar. Es fácil decirlo, pero no siempre es fácil cambiar el chip. Lo intento.
Repito, es un trabajo maravilloso, pero en última instancia, es un trabajo como cualquier otro. En mi caso, recibo un salario digno, pero la mayor parte de los investigadores del país son estudiantes con contratos muy precarios, o directamente con becas sin aportes a la seguridad social, etc. Entonces es difícil hablar de la hermosura de descubrir los misterios de la naturaleza cuando no llegás a fin de mes. Eso a mí no me pasa, pero no es una realidad que pueda ignorarse.

En primera persona…y un mensaje a mamá
P: Juan Pablo, vuelvo a lo personal. ¿Soñabas con ser científico?
R: Más o menos. Visto en retrospectiva, me doy cuenta que a lo largo de mi vida hubo una actitud de búsqueda de explicaciones a todo aquello que no entendía, que para mí es un atributo fundamental del científico. Pero en mi cabeza no estuvo la posibilidad de dedicarme a la ciencia como una profesión sino hasta pocos meses antes de entrar a la universidad. Y durante mi primer año en Facultad de Ciencias ya me quedó clarísimo que mi vocación era esa. Pero estuve a punto de hacer otra cosa. Casi me dedico a Ingeniería eléctrica o algo así.
P: ¿Había algo en tu hogar, en la forma en que te criaron y educaron, que influyó en este amor por la biología y la investigación? Y si tus padres miran hacia atrás ¿pueden decir : “lo sabíamos, se venía venir, lo vimos”?
R: Mi madre. Algo vio en mí y de chico me compró un microscopio. Y un poco más de grande me ayudó a comprar un telescopio. Y aunque no entendía mucho de biología pues se dedicaba a lo jurídico, se hacía el tiempo para contestar a todas mis interrogantes, sin darme nunca un “porque es así” como respuesta. Sino que me decía cosas que me obligaban a pensar y a darle vuelta a mis dilemas hasta encontrar una explicación que me resultara satisfactoria. Y todo eso desde bien chico. Me enseñó a que dos cosas pueden aparentar ser incompatibles no porque lo sean realmente, sino porque no sabemos lo suficiente como para entender la conexión entre ellas. Ella no lo sabe porque nunca se lo dije, pero para mí fue la persona que forjó mi mentalidad como investigador. Pero jamás me dio a entender o sugirió una carrera de ciencias; no se ni si eso se le pasó alguna vez por la cabeza. Simplemente me transmitió su forma de pensar y de ver el mundo con la humildad de quién sabe que no sabe. Porque quién se piensa que se las sabe todas no se hace preguntas. Y quién no se hace preguntas ni cuestiona sus seguridades no sirve para hacer ciencia.
P: No te imaginás cuánto me emociona pensar lo que sentirá tu mamá cuando lea esta entrevista. Yo también soy madre y lo que tú expresaste acá, debe ser uno de los mayores elogios que se le puede hacer una madre, así que me alegro infinitamente por ella.
R: Muchas gracias Ana.
¿Y la pandemia?
P: Es ineludible, hablando con un científico hoy en día, preguntarte cómo ves el tema de la pandemia del Coronavirus. ¿Hay algo que te sorprende en lo que está pasando, en lo que se va aprendiendo sobre la enfermedad que provoca?
R: Hay muchas cosas dignas de atención. En primer lugar, es emotivo ver el grado de compromiso con la sociedad que han tenido y tienen los científicos, no solo en Uruguay sino en todas partes del mundo. Si bien lo que nos motiva es generalmente la curiosidad, y cada uno/a investiga en los temas que más le apasionan, creo que cuando se desató la pandemia, casi todos nos hicimos la misma pregunta: ¿Qué soluciones puedo aportar yo, desde lo que sé y las posibilidades que tengo? Muchos dejaron sus líneas de investigación congeladas por un tiempo, para aprender de este nuevo virus, e intentar buscar soluciones creativas a la pandemia. Esto es lo que permitió que en tan pocos meses la humanidad contara – y nuestro país también – con formas de detectar al virus, realizar trazabilidad y seguimiento de los casos, aprender sobre las vías de propagación… y se está trabajando muy activamente en tratamientos y vacunas. Todo en tiempo récord.
Así que me consuela muchísimo comprobar que los científicos hemos estado a la altura de la situación ¿Somos héroes? No creo en esa concepción de heroísmo. Creo sí en los ciudadanos comprometidos. El que se quedó en su casa cuando se tenía que quedar hizo lo que tenía que hacer. Y es tan heroico como el que se internó en su laboratorio incluso fines de semana para tratar de aportar una solución desde ese lugar. Cada persona conoce sus posibilidades y qué rol puede y debe jugar. A veces ese rol es dejar que hagan los demás, y apoyar sin interferir. Pero vuelvo a lo de antes: la comunidad científica demostró compromiso y estuvo a la altura. Ahora creo que tenemos otro desafío: ¡demostrar que la ciencia también es importante más allá del coronavirus! No sabemos qué pandemias o problemas tendremos en un año, en cinco, o en diez. Necesitamos gente preparada en todos los frentes, y posicionadas en las fronteras de todo saber humano.
P: ¿Cómo explicarías el éxito de Uruguay en el manejo de la crisis? El país del continente con la población de mayor edad, es el que menos muertos y contagios ha tenido. Y claro que los últimos sucesos, Rivera, Treinta y Tres y otros puntos, no cambian el cuadro general.
R: No soy virólogo, epidemiólogo, ni puedo opinar de estos temas en calidad de experto. Lo mío es el ARN (risa). Pero siendo el coronavirus un virus de ARN, me permitiré alguna opinión personal, aunque la misma carece de toda pretensión de autoridad.
Creo que el éxito de Uruguay surge de una combinación de factores: respuesta rápida del gobierno, con medidas de envergadura tales como la suspensión de clases y clausura de ciertos circuitos comerciales cuando teníamos aún muy pocos casos confirmados. Un sentimiento de país y de responsabilidad, que llevó a todos los formadores de opinión a apoyar las medidas promovidas desde el gobierno sin especulaciones electorales. Y un fuerte compromiso de la ciudadanía, sin el cual todo lo anterior hubiera sido en balde. Y a eso le sumo lo que decía en la pregunta anterior: que todos los que pudieron aportar soluciones desde sus capacidades, las aportaron. Y se le dio a la ciencia un lugar de peso en la toma de decisiones. Eso me parece que fue clave. Y luego hay otros temas de los que tal vez se habla menos. Si distintos actores científicos o académicos pudieron aportar soluciones desde sus capacidades, es porque dichas capacidades ya existían, estaban ahí, prontas. Es porque teníamos virólogos formados, con equipamiento acorde, y las conexiones internacionales necesarias. Nada de eso se construye de la noche a la mañana. Por eso tenemos que mirar estas cosas desde una óptica país y no desde una mirada político-partidaria. Y por eso las políticas de ciencia tienen que ser políticas de estado. Porque de la salud del sistema científico de hoy, dependerá la salud de la población del mañana.
P: Para terminar, agradeciéndote todo este tiempo respondiendo a muchas preguntas con tanto detalle y dedicación, te pediría unos mensajes. Primero..¿.Qué le dirías al mundo sobre Uruguay?
R: Que trabajen con nosotros. Que somos gente seria. Que no nos vamos a meter a hacer cosas que sabemos que no vamos a poder hacer. Que si decimos: “trabajemos juntos en la resolución de este problema” vamos a poner todo de nosotros en la tarea y lo vamos a hacer bien. Y que tenemos una forma creativa de resolver las cosas que puede aportar mucho. Nosotros necesitamos sí o sí, sobre todo en materia de ciencias, trabajar en estrecha colaboración con el resto del mundo. Quienes nos conocen creo que nos respetan, pero para buena parte de la población mundial somos totalmente desconocidos y nos miran al principio desde el prejuicio. Por eso es tan importante trabajar la marca país. Para que esas barreras no terminen siendo obstáculos insondables. Para no aislarnos del mundo.
P: ¿Qué les dirías a los uruguayos sobre sí mismos, sobre lo que se puede lograr en el paisito?
R: Que nuestra mayor limitación está en esa cosa tan uruguaya que tenemos metida en la cabeza, y es que tenemos que conformarnos con poca cosa. Que los grandes desafíos, las grandes preguntas, no son para nosotros. Que para nosotros son las migajas. Eso no es así. Tenemos mucha solidez. Tenemos mucha capacidad de hacer cosas grandes. Solamente nos falta aprender a pensar en grande. Perderle el miedo a hacerlo. No nos vamos a hundir en la utopía porque somos gente sensata y realista. Pero tenemos que ponernos metas más altas de lo que nuestra comodidad exige.
P: ¿Qué le dirías a un joven que duda si dedicarse a la ciencia de por vida?
R: Que yo estuve en su lugar. Que lo comprendo. Que dedicarse a la ciencia tiene muchos problemas, pero que los placeres que brinda son incalculables y compensan todo. Con creces. Pero que es importante, entonces, vivirlo como una vocación. Y esa vocación hay que descubrirla. En mi caso, recién cuando estaba a mitad de año en sexto de liceo escuché que existía una carrera llamada “bioquímica”, que es lo que finalmente decidí estudiar. No tenía del todo claro que era lo mío, pero recuerdo que la primera vez que escuché esa palabra – la conjunción entre la biología y la química – sentí algo. Y no quise quedarme con las ganas de saber si había algo más detrás de ese “sentir algo”. Probé, y me gustó. Yo doy clases en primero de facultad, y muchos estudiantes prueban y después cambian de carrera. Eso también está bien. La vida es generalmente bastante larga, y vale la pena perder un tiempo explorando qué va a hacer uno con ella. Fíjate que volvió a salir la palabra “explorar”: creo que esa es la palabra clave en todo esto.
P: Es impresionante leerte. Te mandé preguntas por escrito y a medida que iba leyendo tus respuestas, me admiraba y lamentaba no tenerte enfrente. Ya habrá oportunidad. ¿Algo que quisieras agregar, quizás algo que consideres que no puede faltar aquí y yo no te supe preguntar?
R: Creo que vas a tener un trabajo arduo editando todo esto para que entre. Ahora que termino veo que son ¡13 páginas! ¡¡Perdón!! Es que me gustaron mucho tus preguntas, y me entusiasmé contestándolas.
P: ¿Perdón? Esto ha sido un enorme privilegio. Yo podría haber resumido, me diste plena libertad para eso, pero no quise. Advertí al comienzo que es muy extensa, y cada lector decidirá si lee o no, o cuánto. Yo me entusiasmé leyéndote. Apasionante absolutamente. Gracias mil Juan Pablo.
R: Gracias a vos Ana.