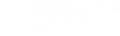Una profesora que sus alumnos recuerdan con nostalgia y alegría.
Me gustaría que en breves palabras te definas como persona, del punto de vista profesional también. Madre, abuela, profesora de literatura, mentora de lectores...
Mi formación profesional fue el Profesorado de Literatura e Idioma Español. Luego fui completándola con la Maestría en Teatro en FFHH y con mi formación en Historia del Arte. Todo ello entendido como un cuerpo que se retroalimenta. He sido docente de Secundaria y UTU, de muchísimas escuelas de teatro, del IPA y de la Universidad ORT y la UDELAR.
He ejercido la crítica teatral y literaria en radio y prensa escrita, como integrante de la Asociación de Críticos teatrales del Uruguay.
Desde el punto de vista familiar y personal, estoy casada, soy madre de dos hijos y abuela de dos nietas, y sigo enseñando en distintas áreas en talleres, en la Escuela de Espectadores y en la Tecnicatura de Dramaturgia.
Tres recuerdos vinculados a tu docencia en escuelas judías, fuiste profesora de la Ariel, y no sé si de la Integral. ¿En qué años fuiste docente?
Mi segundo trabajo como docente fue en la Escuela Scholem Aleijem, en el año 1977 que se encontraba en pleno barrio judío. De allí pasé a la Ivria y, como consecuencia de la fusión fui profesora del Instituto Ariel Hebreo Uruguayo desde su creación hasta 2003. También fui docente de la Escuela Integral entre 1978 y 1980. Todas las experiencias fueron variadas y enriquecedoras, pero obviamente, el Ariel fue para mí la oportunidad de sostener un proyecto educativo continuo, acompañado de la formación en Ortografía, en Técnicas de Estudio y en talleres de uso de la lengua española. Y un lugar compartido con una generación de docentes extraordinarios embarcados en un proyecto común de excelencia. Mis vínculos con esa etapa de mi vida son constantes a través de mis ex compañeros, los alumnos y sus familias.
Respecto a los autores que se elegían, ¿esto tuvo algún cambio en la dictadura?
Estoy trabajando en algunos de mis talleres con la novela del cubano Leonardo Padura “El hombre que amaba a los perros” y a raíz de un capítulo en el que se silencia en la Unión soviética estalinista a todos los artistas, conversábamos acerca de cómo las dictaduras temen al arte. Cualquier expresión de creatividad se vuelve peligrosa para el autoritario. El arte degenerado de Hitler es contemporáneo a la Prolekult soviética. Nuestra dictadura, que fue tan cruel como ignorante, no fue una excepción. Más allá de que es un acto contra los derechos humanos silenciar a alguien por lo que piensa, nuestros censores eran además profundamente perversos y carentes de refinamiento intelectual. Así que sería más fácil enumerar lo que estaba permitido que lo que estaba prohibido. No olvidemos el caso de Juan Carlos Onetti que fue encarcelado por formar parte de un jurado y que fue enviado a España, ante la presión internacional, donde recibió el Premio Cervantes por su novela “Dejemos hablar al viento”. Cuando se reestableció la democracia Julio María Sanguinetti le pidió que le hiciera el honor de volver para su asunción como presidente. Onetti agradeció, pero se excusó y murió en tierra extranjera.
¿Qué autores eran los preferidos por tus alumnos?
Yo no tenía un programa fijo. Les daba a los alumnos las opciones que estaban en el programa oficial y después de considerar aspectos de cada una de las propuestas, se elegía. Pero creo que, si tuviera que hablar de algún escritor que haya ejercido una influencia perdurable en generaciones de muchachos, ese sería Walt Whitman y su libro Hojas de hierba y también la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Sos muy famosa por la excelencia de tus clases. ¿Cómo hacías para incentivar a tus alumnos a la lectura?
Estoy segura de que no hay demasiados secretos para desarrollar una tarea de manera correcta. Los alumnos son muy sagaces a la hora de calibrar a sus docentes, y contra todo lo que se dice, jamás prefieren a un profesor holgazán o necio. Hay dos condiciones esenciales para que el alumno se comprometa con el centro de su trabajo, en mi caso, la lectura. Una es la capacitación constante y multifocal. Un alumno necesita saber que quien está conduciendo su proceso de aprendizaje es alguien que sabe lo que hace, así como necesitamos saber que quien conduce un avión es un piloto y no un pasajero aburrido.
La otra es la capacidad de amar lo que hacemos. Y esto suena muy manido, pero es un hecho. Si no creemos que lo que hacemos contribuye a mejorar las condiciones de la vida, no debemos hacerlo. Por ello tendremos que estar convencidos de que frente a nosotros hay seres vivos, inquietos, ansiosos y cada uno con un talento, diferente sí, pero nunca ausente. El menosprecio, la no exigencia, el no estar atento a lo que sucede en el corazón de nuestros alumnos nos inhabilitan para enseñar.
En realidad, el incentivo primario es muy pragmático. Usted puede venir a clase de literatura sin su nariz, pero no sin su libro. Y su libro tiene que estar leído. Ese entrenamiento pavloviano se convertía en un hábito gozoso, a medida que ese libro empezaba a entregarles sus secretos.
La lectura de los textos en voz alta y de manera atractiva hace, también, que el libro se construya en torno a la oralidad como forma primera de los relatos que nos constituyen. Pero creo que el problema real en torno al incentivo de la lectura deviene de si el entorno directo del alumno tiene o no una relación fluida con ella. Una vez un padre se quejó de que no conseguía que su hijo leyera. Ante mi pregunta de si él leía, el padre se excusó diciendo que estaba muy ocupado por su trabajo y sus horarios. ¿Cómo es posible que motivemos a alguien a hacer algo que, en nuestra vida diaria, no reviste importancia?
Con mi hijastro hay una anécdota que siempre recordamos. Un día, en Las Toscas, me preguntó con sus 6 años: ¿Acá es obligatorio leer? Le contestamos que sí y le dimos su primer libro del Sapo Ruperto. Hoy es un lector avezado. Cuando partió hacia Shnat le di para leer El guardián entre el centeno, el libro de culto para los jóvenes de J. D. Salinger. A la distancia seguimos manteniendo el hábito de compartir lecturas e interpretaciones. A veces cuesta más. Pero la inventiva suple a la carencia. Es importante establecer estrategias con los niños, multiplicar las actividades en torno a lo que leen, ayudarlos a sofisticar su pensamiento de manera que no crean que La vaca Lola es igual que La vaca estudiosa de María Elena Walsh y, sobre todo, que perciban el placer de esas interacciones para todos los que formamos parte de ellas.
¿Cómo es, a tu juicio, hoy día el hábito de la lectura en tiempo de tanta pantalla?
Creo que la pantalla también se lee. En ese sentido las generaciones jóvenes leen mucho. De pronto no leen, sobre todo. Pero el acceso a la información del cual disponen las nuevas generaciones es el sueño que tuvieron los que intentaron, en el siglo XVIII, general la Enciclopedia. Estamos ante la posibilidad de la pansofía, del conocimiento total. En clase la pantalla es para mí un instrumento valiosísimo. Cualquier persona con un teléfono celular tiene la capacidad de chequear lo que estamos planteando, de complementarlo y de referenciarlo. Así que claramente creo que las pantallas son bienvenidas.
Obviamente hay que diferencia información de conocimiento. Una llega en forma casi automática, el otro se construye en la capacidad de saber qué recibimos, qué buscamos, qué proyecto se nutre con esa información. Y es papel de los formadores orientar esa búsqueda, pero jamás desalentarla bajo el preconcepto de que las pantallas son malas o que crean “idiotas informáticos”, como dijo una persona de la política, sólo porque no nos molestamos en volverlas funcionales. Es más, nuestro deber como adultos es salvar la brecha de que no nacimos en la tecnología global y hacernos cada vez más aptos en su manejo. Como dice Alessandro Baricco en su ensayo Los bárbaros, no sentir que los nativos informáticos tienen menos mérito que nosotros que no nacimos surfeando las redes sino en la creencia de que toda la virtud está en la profundidad. Cuando una persona adulta dice No sé apagar mi teléfono o no sé utilizar tal o cual aplicación se está distanciando de un modo de conexión esencial con las generaciones nuevas. ¿Qué hubiera sido de la enseñanza en la pandemia sin la posibilidad de impartir clases virtuales?
Tenes grupos de lectura que tienen más de veinte años. Contanos cómo funcionan y cuál es el secreto de tu éxito.
Nuestros grupos de lectura funcionan una vez a la semana, en sesiones de una hora y media. Elegimos a fin de año la lista de lecturas que nos interesaría abordar para ir leyendo en vacaciones. Aquí aparecen cosas como los Premio Nobel, los clásicos que quedaron pendientes, los autores nacionales a descubrir, los talentos de los que se empieza a tener noticias como la generación de escritoras argentinas en el entorno de los 40 años que están arrasando con los premios internacionales de literatura…
Después nos reunimos para estudiar las capas de la complejidad que componen un texto y, de ser necesario, lo vinculamos con las artes plásticas, con la historia, con la filosofía. La competencia de los talleristas ayuda a enriquecer los hallazgos. Supongamos a un psicólogo o un sociólogo o un tallerista diestro en cualquier disciplina y tendremos un proceso de enriquecimiento para todo el grupo.
El éxito de mis talleres es una expresión extraña. Lo exitoso es tener interés sostenido en la actividad y para ello lo central es que los alumnos perciban que esos noventa minutos semanales son enriquecedores porque el que imparte el taller está calificado para hacerlo y se toma muy en serio ese tiempo único que dispone para ellos.
¿Has leído autores israelíes o que escriben sobre temática judía por ejemplo Bashevis Singer o Eduardo Halfon? ¿Cuáles?
Sí, por supuesto. No hay un lector culto que pueda no haberlo hecho. He leído a muchos y de hecho comencé uno de mis talleres literarios en el CEJ que dirigía Edith Blaumstein con un ciclo de autores judíos que eran Bashevis Singer, Bernard Malamud y Amos Oz. En este último año hemos leído en distintos grupos Némesis, que resultara ser la última novela de Phillip Roth, Gran Cabaret de David Grossman,Hacia la muerte de Amos Oz. Pero autores israelíes o de temática judía son preeminente en la literatura mundial, porque Israel se siente el pueblo del Libro, y no solamente en sentido bíblico. Así que, ¿cómo no hacerlo?
Nombrame dos libros que hayas leído últimamente y dos que tengas pendiente en la mesa de luz.
Los dos últimos libros que leí son Las cosas que perdimos en el fuego de la argentina Mariana Enríquez y Once tipos de soledad del norteamericano Richard Yates. En mi mesa de luz están Sepultura del uruguayo Fabián Severo y La sociedad del cansancio del filósofo coreano Byung-Chul Han.
¿Sos de terminar los libros que empezás?
Normalmente sí. Pero puede suceder que lo que dice Borges: que uno comprenda que un libro “no haya sido escrito para uno”, que uno decida que la inversión en esfuerzo no reditúa, no es “económica”, en palabras de Umberto Eco, y entonces lo abandono. Hay tantos libros que nunca leeremos…
¿Libro físico o ebook?
Los dos. Para el trabajo en clase prefiero el libro físico porque allí puedo hacer el trabajo de intervenir el libro como lectora: subrayar, escribir, anotar. En una época se sostenía la absurda superstición de no rayar los libros, lo cual impide que nuestra historia de encuentro con el texto quede registrada. Rubén Castillo, con quien tuve el placer de trabajar solía comparar ese “respeto” pacato por los libros con la actitud de quien, teniendo una novia, no le manifestaba sus sentimientos con caricias.
Si tuvieras que recomendar dos libros de no ficción, ¿cuáles recomendarías?
La no ficción depende de los intereses del lector. No es lo mismo lo que elegiría un entomólogo que un geógrafo. En lo personal me son muy útiles los ensayos de Teoría literaria o arte. El Diccionario de términos teatrales de Patrice Pavis y el Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot están entre los que frecuento mucho.
¿Qué opinas de la eclosión de grupos de escritura y de lectura que ha habido en los últimos años?
No conozco las cifras sobre la existencia de talleres literario y/o grupos de lectura en los últimos años. De modo que si ha habido una eclosión de estas modalidades seguramente se deba a un sentimiento natural de preservación de los bienes del espíritu que están expresados en la creación y en el deseo de contemplar el mundo desde ojos más nobles que los que ofrecen los programas de entretenimientos o comentarios sobre la vida de otros que abundan en la televisión.
Contanos tus vínculos con la colecividad judía
Mi relación con la colectividad judía no es un pasaje. Es la constante de mi vida. Yo estudié en el Liceo 17 que absorbía la población de Villa Muñoz y Goes, zonas donde se concentraba la mayor cantidad de judíos en la década del 60. Todavía no existían las escuelas integrales, así que tenía muchos compañeros judíos, de hecho, me sentaba en el mismo banco con Simón Blumberg y mi amiga de estudios era Aviva Videckis. Después pasé a vivir en Goes y a trabajar en la Scholem Aleijem como ya te conté, y de ahí a los otros colegios judíos. Allí conocí y traté a directores, padres, shelíajs. Incluso en el Colegio Latinoamericano me encontré con una alumna brillante que me puso en contacto con la importancia de la Tnuot y con la que hoy comparto una de mis actividades favoritas: la Escuela de Espectadores del Uruguay que co-dirijo con Gabriela Braselli. En el año 1998 un grupo grande de alumnos de mis talleres me hizo un regalo impactante: me hicieron viajar a Israel para conocer el país y su sistema educativo. Esa experiencia fue fundamental en mi vida. Siempre he tenido vínculos con la Kehilá, la B´Nai Brit o Hilell donde dicté cursos, seminarios y formé parte junto con Marosa di Giorgio, Tomás de Mattos y Rafael Courtoisie de un memorable concurso de literatura para jóvenes de la filial Jai que le dio sus primeras voces a escritores que hoy son de primera línea en nuestras letras. Desde hace 19 años estoy casada con un judío así que conformamos una familia mixta que se da el gusto de celebrar todo. Yo hago un guefilte fish, según dicen muy rico para las festividades, y mi esposo hace un gran asado navideño. Toda la familia ensamblada disfruta de celebrar y así formamos una pequeña comunidad que vive la diferencia gozosamente y aprovechando lo mejor de cada cultura. Esta es, seguramente, la manera como debería funcionar el mundo. No “tolerando” al diferente, sino disfrutándolo, sin aporofobia, ni transfobia, ni homofobia, ni xenofobia. Es decir, más centrados en la tarea de construirnos como hombres felices, que en sembrar la desdicha del odio.