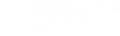Marisa cumplía cincuenta e hizo una fiesta. Fuimos compañeras de facultad y yo creía íntimas amigas. Recibí una invitación suya por whatsapp. Me llamó la atención porque en los últimos tiempos, apenas nos saludábamos para los cumpleaños.
Tuvo la historieta típica con el jefe. La gran diferencia con otras, fue el final feliz. Cuando la conocí, yo era tan ingenua como romántica. Venían juntitos a casa de soltera, como tortolitos a cenar y a estudiar, el único detalle era que él estaba casado.Hasta hoy, me río de la cara de mi madre cuando se enteró. Me dijo: “ya te vas a casar y ojalá no te pase a vos que venga una fulana a quitarte el marido”. Mi madre había hecho un mix de sororidad con su machismo recalcitrante. Naide te quita el marido, este se va por propia voluntad. Lo único importante para mamá en una mujer era el status económico y social del marido.
Marisa cambió conmigo después que cumplió su gran meta de casarse. Espació sus llamadas y me costó aceptar que mi amiga pronto me olvidó.. Cuando en un momento de dificultad económica, le pedi una recomendación laboral, se negó. Alegó que yo tenía treinta años y mis experiencias laborales no habían sido en empresas de prestigio. Me fui llorando a mares y nunca le dije lo que pensaba de ella.
Años más tarde, yo vendía publicidad en una revista y la llamé para venderle. Aceptó pautar dos veces al año con doscientos dólares. Eso estableció una rutina de desayunos dos veces al año en el Macdonald de la Ciudad Vieja. Se vanagloriaba de las ventajas de tener un marido rico: viajes, ropa de diseño y joyas. Yo comía pancakes americanos con salsa de chocolate y me iba con un fuerte dolor en la boca del estómago. Con los años, cambié de trabajo y dejé de verla.
La invitación decía vestimenta formal y puntualidad. No tenía idea de quién estaba invitado. Decidí ir sola. El cumpleaños era en Punta Cala cerca del aeropuerto. El taxi me costó un ojo de la cara. Me vestí con mi vestido negro “todo terreno”. Estaba muy delgada y el vestido me quedaba perfecto.
Había un anfitrión en la puerta. Miró una lista y me indicó la mesa que me correspondía. Un mozo me sirvió una copa de champagne. “Podría vivir a champagne”, pensé. La decoración del salón era exquisita, había un violinista tocando a Mozart. Me felicité por el coraje de ir a una fiesta sola. Llegué a la mesa que me asignaron. No conocía a nadie. Pensé que me iba a encontrar con ex compañeros de la facultad. Corrí a un mozo y le pedí otra copa de champagne. Allá a lo lejos, vi a Ceci y Vero que habían sido compañeras de mi generación. Estaban en una mesa bastante alejada.
En mi mesa de diez personas, salvo dos parejas, nadie se conocía entre sí. Cuando trajeron los saladitos, a Luis, un cincuentón pasado de kilos y pelado, se le ocurrió la idea de hacer un rompehielos. “Ya que nadie se conoce, podríamos presentarnos y decir de dónde conocemos a Marisa”. Dicho esto, pasó el mozo y me tomé la tercera copa de champagne.
Todos habíamos sido compañeros de Marisa en alguna etapa de su vida. Algunos compartieron barrio, jardín de infante, escuela primaria, secundaria, trabajos. Lo que teníamos en común era haber sido muy cercanos a ella en un pasado casi remoto.
Paró la música y vimos a Marisa que entraba a la sala como una cumpleañera de quince. Le faltaba salir de la torta. Todos nos pusimos de pie y aplaudimos. Marisa tomó el micrófono e hizo un discurso que jamás olvidaré. Nos agradeció a muchos de nosotros, con nombre y apellido, por haber sido su sostén en diferentes momentos de su vida y compartir con ella su cumpleaños de cincuenta..