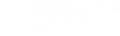Odio los aeropuertos, los aviones y las esperas. Mi peor pesadilla es perder una conexión. No le tengo miedo a los aviones, me molesta todo de los aeropuertos, hasta buscar la puerta de embarque. Siempre temo que el avión se vaya sin mí. O que la valija llega a China y yo a Nueva York. Sueño que llego en verano vestida con ropa invernal.
Acá estoy en el aeropuerto de Panamá, sentada en una silla muy incómoda. Vengo de Nueva York y perdí la conexión a Montevideo. El próximo vuelo sale dentro de ocho horas y no puedo salir del aeropuerto porque estoy en tránsito. Me dieron un vale de diez dólares para comer y una hamburguesa y una coca cuestan veinte. Odio a Copa. Odio tener la máscara puesta todas estas horas. Odio a la gente apretujada, como si la pandemia hubiera pasado. No es así. Hay rebrotes en todas partes.
El aire condicionado está al máximo y no traje abrigo en el bolso de mano. Tengo miedo de resfriarme y me manden a hacer otro hisopado. Yo quería viajar después de la pandemia, mis amigas me decían “que no era tan terrible” estar arriba del avión con la máscara puesta. Y no tenían razón. Yo viajo en económica y no me gustó nada la respiración de un desconocido encima siete horas. Ya perdí la esperanza de dormir en los aviones. Duplico la dosis de ansiolítico, dormito un rato y me despierto sin saber dónde estoy. ¿Será que a nadie le pasa? Yo debo ser la única del planeta que sufre los aviones, que se pierde en los aeropuertos y que pone cara de feliz cumpleaños cuando encuentra la parada de taxis. Ni hablar de encontrar la salida para el metro. En Nueva York, ya aprendí que lo mejor es tomar un taxi que tiene tarifa fija. No es porque no hable inglés. Mi inglés no me da para leer a Faulkner pero sí a Stephen King.
Encuentro una cafetería decente y el café cuesta cinco dólares. Es malísimo. Cómo extraño Starbucks y eso que no soy fan. Se me terminaron todos los snacks que tenía en el bolso de mano. Cierro los ojos y me imagino Montevideo. Qué ganas de llegar.
Disfruto la soledad en una gran ciudad, pero no en una sala de espera. Arrastro la valija cada vez que voy al baño. Antes, la gente se hablaba en los aeropuertos, ahora no, todos están concentrados en los celulares. El aeropuerto me brindó una hora de internet gratis, para comprar minutos, entré a la web pero me da error. Me dio el tiempo justo para hacer la declaración jurada. Es una reverenda porquería en todos los idiomas.
Menos mal que acá se habla español, me da igual, porque para llegar al baño le pregunté a cinco personas. Si los panameños son tan simpáticos como los que trabajan en este aeropuerto, no vengo de vacaciones acá ni loca.
Hasta hay una iglesia en el aeropuerto. Les voy a decir a mis amigos de Jabad que pongan una sinagoga también. Ya me recorrí todas las tiendas. Tienen ropa de marcas como Chanel, Dior, y otras carísimas que nunca sentí en mi vida. Me refugio en mi kindle que a esta altura le queda menos del cincuenta por ciento de batería y releo a Milena Busquets “Esto también pasará”. Espero que así sea y llegar pronto a mi casa.