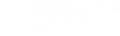por Roberto Cyjon
Sobre Gaby se ha escrito mucho y merecidamente. Maravillosos conceptos, bellas palabras y excelentes plumas. Se han difundido sus múltiples virtudes por todos los medios electrónicos, escritos, dentro y fuera de la comunidad judía. Y, como bien dice Ricardo, su padre: “todo lo que se ha dicho sobre ella es justo.” Vaya que lo es, coincido plenamente. No obstante, también siento deseos de expresarme y de ahí esta nota. Aclaro, creo que no será la última sobre Gaby, probablemente otra gente lo seguirá haciendo.
El entorno familiar y de -férreas- amistades en torno a Gaby, fue de un pluralismo sin ataduras, judío, universalista, desprovisto y “contrario” a todo tipo de prejuicios; frecuentemente cargado de discusiones emotivas, opiniones simultaneas de voces solapadas unas por sobre otras, con miradas paralelas de reojo o muy atentas a celulares, así como de humor espontaneo y desenfadado. No solían faltar niños entreverados reclamando atención, entre juegos de playstationen televisores con altos decibeles, incómodas -y simpáticas-interrupciones en medio de “posturas profundas”acerca de economía, política nacional, internacional, visiones diversas del sionismo, agenda de derechos o religión. Y en este último aspecto me quiero detener.
Es muy cierto y genuino, que para Ana y para mí, Gaby era como una hija. Así la queríamos y la sentimos desde siempre, aunque parezca ser una frase “hecha” o cliché. Disfrutamos con ella, Daniel y Uriel, todo lo inmenso que tuvimos en dicha para disfrutar, y sufrimos todo lo inmensurable que tuvimos en desgracia que padecer. Tal es así, que Ana y yo fuimos consultados, por ofrecimiento de Daniel, a que nos hagan la kriá. Es un gesto concreto de la tradición judía, de alto calibre emocional. Rasgar una prenda sobre el cuerpo, a la altura del corazón, no requiere de mayores explicaciones. Ana vivió esa experiencia por primera vez, yo ya la había experimentado en el pasado. Fue un “honor” para nosotros habernos integrado al desconsolado grupo directo de padres, hermano yesposo, como suegros rasgados en la primera línea de congoja. Todos los presentes estabanigualmente obnubilados por los sollozos y la angustia.
Ante la ceremonia del entierro, la más dura e irreversible, con los sonidos más crueles que la tierra y la madera puedan combinar, tomé una iniciativa de porte religioso, pero fundamentalmente de atribuciones personales muy subjetivas en varias dimensiones. Era el momento de recitar el kadish. Esta plegaria, cargada, en cierta forma, de numerosas “normativas”, es de las más íntimas que se pueden expresar en “voz alta” en los momentos más vulnerables de los sentimientos de un doliente. Quise sostener y acompañar a Daniel en la aciaga circunstancia en que le tocaba decirla por primera vez, quería leerla por nuestra querida Gaby, para que supiera cuánto la quise, cuán cierto es que fue para nosotros como una hija, y quise representar a Uriel, adorado nieto de sus cuatro abuelos, quien por su corta edad no pudo concurrir al evento. Entrecortada por lágrimas, titubeos y desorden coral, “la primera línea de congoja”, recitamos juntos el kadish. En nombre y ahogada voz de los demás.
El shofar adquirió un valor simbólico en nuestra familia, si bien por educación heredada, específicamente la noche del atentado a la Amia, en la Kehila de Montevideo. En aquel acto improvisado, uno de los rabinos tocó el shofar y sentimos un profundo estremecimiento. Fue así que en un viaje a Israel compramos un shofar y, en otro, también Daniel y Gaby compraron el suyo. Resultó ser que, en la familia, nuestra hija Tammy, Gaby y el propio Uriel aprendieron por sí solos a tocar el shofar. En más de una ocasión, nos divertíamos en competencias de quién de ellos lo hacía mejor.
Con la iniciativa de nuestro hijo Roy, la anuencia de Daniel y del Rabino Dolinsky, mantuvimos una reunión íntima y familiar ampliada en la NCI,“con” Uriel. En la misma se vertieron anécdotas agradables sobre Gaby, que reflejaban ternura y cálidos afectos, de las cuales Uriel fue arte y parte, para que también él pudiera integrarse, pese a su corta edad, a todo este bagaje ceremonial que tan solo comenzaba. No podía faltar el shofar. Urielito y el rabino tocaron, inicialmente, en forma lúdica el shofar, uno cada uno, separados y a la vez. Finalmente, tocaron juntos el sonido de tkiágdolá, el más fuerte y prolongado. Uriel logró así elevar de esa manera, su “plegaria”, su “grito” de amor tan gigante como desconcertado, por y para su mamá, nuestra querida Gaby.
Esto es lo que quería contar.